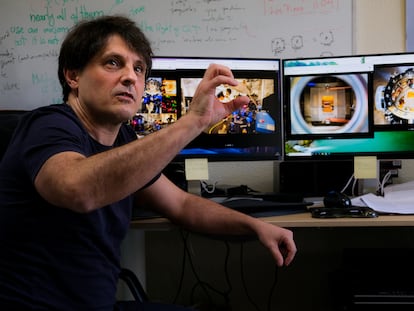Heisenberg o el discreto encanto de la incertidumbre
El primer esbozo de la mecánica cuántica se forjó en la isla alemana de Helgoland, donde pasó el verano de 1925 un joven Heisenberg que quería protegerse de una alergia

Dios no solo juega a los dados, sino que es un jugador exquisito. Cuando tratamos de entender a Dios (o Naturaleza), y formulamos nuestras preguntas, se comporta de modo sumamente cordial. Asiente a todo lo que digamos y, cuando lo negamos, también nos da la razón. De hecho, si lo queremos, puede hasta no existir y desaparecer para complacernos. Una actitud inédita en la teología que fue detectada por la física cuántica. Una teoría que se sustenta en dos principios fundamentales: la incertidumbre y la complementariedad (o, según el modo antiguo, libertad y reciprocidad). Su formulación se debe a un conjunto de físicos geniales, entre los que destacan Werner Heisenberg y Niels Böhr. El primero fue heredero, sin saberlo, de Wittgenstein, el segundo, de su compatriota Kierkegaard. Ninguno de estos filósofos tuvo hijos, pero a veces los herederos se presentan de la forma más inesperada.
El primer esbozo de la mecánica cuántica se forjó en una isla de acantilados de arenisca roja, sobre una verde planicie sin árboles, asediada por el viento, el mar y los cormoranes. Helgoland era una isla alemana desde que los ingleses la habían intercambiado por Zanzíbar. Los cromos del colonialismo seguían vigentes. Heisenberg llegó agotado y hambriento, huyendo de la polinización, con el rostro hinchado por la alergia del heno. Era una época en la que las palizas no eran infrecuentes en Alemania y la posadera prometió cuidar al joven desesperado. A los pocos días se fue relajando, entre baños de mar y paseos por los acantilados. Traía en su macuto un problema, un modelo atómico y una buena colección de datos. Se trataba de erigir una teoría basada en magnitudes observables y no atada a las cómodas convenciones de la física clásica. Para ello era necesario ser receptivo a las inquietudes de la materia, a sus espasmos y destellos. Convenía, además, no saber mucha física, para así poder ignorar los viejos compromisos de la disciplina.
Heisenberg pasa las noches devanándose los sesos con las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, según el modelo de Bohr-Sommerfeld, producidas por el electrón cuando salta de un nivel energético a otro. Se pregunta por qué no hay registro del desplazamiento del electrón, que desaparece en un nivel y aparece en otro, sin pasar por puntos intermedios. Busca desesperadamente las matemáticas que den cuenta de esos misteriosos “saltos” que permiten los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Le ayuda, claro está, la fiebre, también una buena dosis de delirio, el trémulo mar y esa noche del sentido que provocan ciertos ensueños. No todos los saltos son posibles pues no se observan todas las frecuencias. Una noche sin luna sus cálculos se van abriendo camino y trabaja, entre eufórico y angustiado, hasta las tres de la madrugada. Cree haber dado con la solución. La excitación no le permite dormir. Sale a caminar, llega hasta el extremo sur de la isla, sube a una roca que se erige sobre el mar y espera la salida del sol.
Más tarde, el alemán afirmará que la comprensión del infinito descansa en aquellos que pierden su mirada en el mar. Física y contemplación se dan la mano después de un divorcio de más de trescientos años. Nace una nueva era, que todavía no ha sido asimilada. Hay, en toda esa epifanía, un testigo (en la mesilla de noche) que no ha pasado inadvertido a los historiadores de la ciencia. Goethe y sus poemas de amor perdido a Marianne von Willemer. Un libro inspirado en el poeta sufí Hafez, amante del vino, enemigo del legalismo, y célebre por haber memorizado el Corán siendo un muchacho. De todos esos poemas, Heisenberg memoriza Reencuentro. De la soledad surge el conocimiento, del conocimiento el arte, y del arte lo eterno. Goethe asociaba a Hafez con Calderón. Sus poemas han acompañado ese extraño diálogo con osciladores, líneas espectrales y series de Fourier. Para mirar al átomo hay que mirar al espectrógrafo y, de paso, a uno mismo. El observador observado, viejo tema de la filosofía hindú, regresaba a la física más aguerrida.

Previamente, Bohr había preparado el terreno. El primer encuentro entre Heisenberg y Bohr ocurre en Gotinga en 1922. Tras una conferencia del danés, ambos dan un paseo por la colina del Hainberg. La escena parece una historia de amor intelectual. Esa misma tarde, tras una caminata de tres horas, le invita a pasar una temporada en Copenhague. En Dinamarca, las caminatas llegarán hasta los 150 kilómetros en tres días, pasando la noche en posadas o en la casa de campo de Bohr en Tisvilde, visitando el castillo de Hamlet o tabernas de pescadores. En cierta ocasión, están a punto de ahogarse en el mar, arrastrados por la corriente. Un insospechado banco de arena los salva in extremis. No solo hablan de física, también de la guerra, la infancia, los movimientos juveniles y el futuro de Alemania. Heisenberg acaba prendado de Bohr. Le interesa más la persona que el profesional de la física. La erótica de la transmisión ha empezado a trabajar y los paseos se convierten en uno de los ejes de una larga, intensa y, por momentos difícil, relación. De uno de los momentos de máxima tensión surgirá el principio de incertidumbre; de otro, menos tenso, el de complementariedad. Las dos ideas más decisivas de la teoría cuántica. Un parto conjunto y complementario. La incertidumbre, claro está, pertenece al discípulo, la complementariedad, al maestro.
Bohr insiste en que el lenguaje humano no basta para describir lo que ocurre en el interior del átomo. Dado que toda comunicación entre los físicos descansa en el lenguaje, no hay una solución a simple vista. Heisenberg y Pauli sospechan que Bohr no ha elaborado su modelo atómico mediante la mecánica clásica, sino “intuitivamente”. El paso decisivo es la formulación conceptual, luego vienen las matemáticas. Eso mismo había pasado con la relatividad, formulada por Lorentz, pero visualizada por Einstein. Heisenberg sabía que tenía que traducir toda la información de las líneas espectrales a un nuevo lenguaje, y había que decidir qué desechar y qué conservar. Cuando encontró la salida del laberinto, advirtió que es la teoría la que decide lo que se puede observar. La idea se la había escuchado a Einstein. Sin una teoría del mundo, sin un conocimiento previo de lo que el mundo es, no es posible la observación. Así como la teoría de la relatividad habrá sacrificado el viejo concepto de simultaneidad, la teoría atómica debía sacrificar el concepto clásico de trayectoria (posteriormente, la física de partículas, sacrifica el concepto de “dividir” o “constar de” aplicado a la materia, que deja de ser divisible). Bohr llegaría a esa traducción radical mediante el principio de complementariedad, Heisenberg mediante la incertidumbre esencial inherente a la observación del mundo sutil (y sensible a la luz) del átomo.
La experiencia de la isla de Helgoland quedó registrada en un artículo publicado ese mismo año. En apenas quince páginas, Heisenberg estableció los cimientos de la teoría cuántica. Había descubierto la mecánica matricial sin conocer siquiera las matrices. Las matrices son tablas de números en dos dimensiones (conocidas ya en la antigua India), que tienen sus propias rarezas (su multiplicación no es conmutativa). Un prodigio para un joven que no había podido estudiar el grado de matemáticas (debido a una desastrosa entrevista) y que, con sólo 18 años, pasó directamente a los seminarios para alumnos avanzados de Sommerfeld, donde conoció a Wolfgang Pauli, con el que mantuvo una prolongada relación profesional que nunca cuajó en amistad. El álgebra de matrices es terriblemente intrincada y abstracta, y Pauli será el primero en reproducir, con la nueva teoría, el espectro del átomo de Hidrógeno.
Historia mínima de la teoría cuántica
La historia de la teoría cuántica, una empresa colectiva, intelectual y afectiva, se puede contar brevemente. Planck descubre en 1900, en los fenómenos ópticos, una radiación discontinua hasta ese momento desconocida. La teoría electromagnética de Maxwell no puede explicarla. Ello permite a Einstein, pocos años después, postular los cuantos de luz. De Broglie extiende ese factor de discontinuidad (encontrado en la radiación), a la materia. Todo corpúsculo tiene una onda asociada. Tanto la materia como la radiación parece comportarse a impulsos. Entretanto, Rutherford ha bombardeado el átomo con partículas alfa. Observa que unas lo atraviesan, unas pocas se desvían un tanto (con diversa amplitud) y una ínfima parte rebotan. Deduce que las que se desvían se deben a impactos con los electrones (descubiertos por J.J. Thompson), mientras que las escasísimas que rebotan lo hacen debido a impactos con el núcleo. El gran neozelandés ha descubierto el núcleo atómico. Es ínfimo, como una mosca en una catedral, pero concentra la mayor parte de la masa del átomo. Niels Bohr, un joven danés tímido y amable, va a trabajar con Rutherford. Queda fascinado por el entusiasmo de su nuevo jefe, por su capacidad para sacar de sus estudiantes lo mejor de sí mismos. Una actitud que replicará el propio Bohr con sus discípulos, Kramers, Heisenberg y Pauli. Las relaciones intelectuales y afectivas del grupo de Copenhague, bajo su liderazgo, serán decisivas para el éxito de la teoría.
Bohr y Sommerfeld conciben el modelo del átomo más sencillo, el del hidrógeno. Un engendro incoherente que conjuga elementos de la física clásica, contradictorios, y esbozos de una teoría aún desconocida. No obstante, parece explicar ciertos comportamientos del átomo, como los fenómenos de emisión y absorción de luz. El átomo es un ente pulsante. Puede ser excitado (alimentado con radiación) o puede emitirla (desecharla). Todo ello se recoge en el espectrógrafo, que se convierte en el libro donde se escribe el comportamiento atómico.

La primera metáfora es planetaria. El electrón gira alrededor del núcleo como los planetas alrededor del sol. Un mundo en miniatura. Luego se descarta esa hipótesis, pues el concepto de “trayectoria” es incongruente con el formalismo matemático de la teoría. Los electrones tienen estados estacionarios discretos, que pueden absorber o emitir luz a golpes. El átomo parece vivo, aunque nadie lo dice. En lugar de magnitudes como espacio y tiempo aparecen otras que se irán perfilando (números cuánticos). Heisenberg, desanimado y alérgico, se toma unas vacaciones, Se retira a esa isla de la que hablamos y hace las matemáticas del sistema. Poco después, Max Born, Pascual Jordan y Paul Dirac ayudan a perfeccionar el álgebra matricial (que Heisenberg ha descubierto sin saber lo que son las matrices). Es un álgebra rara, no conmutativa. Lo que tendrá después consecuencias decisivas sobre el orden de medición. Para contentar a la tradición, Bohr establece el principio de correspondencia, según el cual la física clásica es un caso límite de la física cuántica, que la engloba. Einstein disiente. Le preocupan dos cosas: la pérdida del determinismo (Dios no juega a los dados) y la idea de que el mundo parece no existir si no hay nadie que lo observe (el viejo tema de Berkeley). Einstein es spinoziano: el mundo objetivo, ahí fuera, debe existir.
Los cuánticos de Copenhague parecen hechizados por la magia de Bohr. Pueden incluso prescindir de ese mundo objetivo, independiente del observador, y seguir siendo físicos. Schrödinger viene en ayuda de Einstein. A partir de la idea de De Broglie de que la dualidad onda corpúsculo no es sólo un asunto sólo de la luz, sino también de la materia; elabora una “función de ondas”, que es un argumento a favor de la continuidad y en contra de los impulsos. Los cuánticos la reinterpretan. Esa función de ondas no es la ecuación de una onda, sino un ente abstracto hecho de números complejos (reales e imaginarios), cuya realidad física sólo se obtiene con su cuadrado, es decir, realizando la medida y colapsando la función de ondas. El cuadrado de la función de ondas, que es un número real, indica la probabilidad de la presencia del corpúsculo. El formalismo matemático empieza a establecer conclusiones cualitativas sobre el comportamiento atómico. El átomo ya no es un sistema planetario, es una nube cargada, y una bomba de relojería espontánea..
Hasta ese momento la física estudiaba procesos objetivos que se desarrollaban en el espacio y el tiempo. Se encargaba de determinar las leyes que rigen su evolución a partir de las condiciones iniciales. La relatividad de Einstein ha trastocado el asunto, pero conserva la objetividad, el mundo de ahí fuera (siempre y cuando puedan comunicarse los diferentes observadores). Pero ahora es cuando ocurre la verdadera revolución. Una revolución que llega de la ordenada y tranquila Copenhague. Tan radical que nadie entiende (Feynman) y cien años después todavía no ha sido asimilada. El formalismo matemático que ha propuesto Heisenberg impide entender los procesos físicos como evoluciones que se desarrollan en el espacio y el tiempo. No se trata tan solo de que no haya un marco de referencia fijo, un sistema de coordenadas espacio temporales absoluto, como suponía Newton. El asunto va más allá: la teoría no se ocupa en absoluto de la determinación objetiva de procesos espacio-temporales. Exige renunciar a la objetivación. De ahí la imposibilidad de armonizar la teoría cuántica con la relatividad (sería como armonizar a Berkeley con Kant). El dilema ha dejado de ser físico para convertirse en epistemológico. Sólo Bohr lo entiende y se dedica a dar conferencias por el mundo para explicarlo. Pero Bohr no es un buen comunicador.
A partir de un conjunto de datos experimentales de un sistema atómico, la teoría puede deducir la probabilidad del desenlace de un ulterior experimento. El hecho de que a partir de la determinación experimental más completa sólo pueda deducirse la probabilidad del resultado de un segundo experimento, pero que, una vez realizado, se conozca ese resultado, pone de manifiesto que toda observación (toda medida) produce una modificación discontinua del formalismo que describe el proceso atómico. De hecho, no hay tal proceso atómico sin ese otro proceso que es la medida u observación. Mientras que la física clásica es indiferente al modo en que se realice la observación, en la nueva teoría la observación es determinante y, además, provoca incertidumbre. La pulsión del átomo se traslada al observador.

Pero Bohr no es un revolucionario. Es un amable ciudadano que no quiere ofender a nadie. Para salvar la física, elabora el principio de correspondencia. La diferencia entre observar cuerpos pesados y observar cuerpos ligeros y sutiles en los que la perturbación del sistema provocada por la observación ya no es despreciable. Descartada la posibilidad de seguir procesos espacio-temporales, la incertidumbre se convierte la protagonista de la teoría. No se trata de una cuestión técnica o de la falta de detectores suficientemente precisos. Es consecuencia del propio formalismo de la teoría (y gracias a la teoría, como sabía Einstein, podemos “ver”). Además. las cosas no tienen una explicación para que ocurran. Simplemente porque ocurren, tiene una explicación. La situación le hubiera gustado a Hume, también a los budistas escépticos como Nāgārjuna. La idea de describir procesos espacio-temporales a partir de leyes fijas se ha terminado. Los átomos no tienen leyes, sino costumbres más o menos probables. Los átomos, pulsantes, han dejado de ser la materia inerte e impenetrable que había imaginado Descartes. De algún modo están vivos. Leibniz tenía razón.
Un humanismo encubierto
En su lectura de la historia de la ciencia moderna, Heisenberg distinguía tres fases. En el siglo XVII se distinguía por una deliberada modestia y formulaba enunciados en dominios estrictamente definidos y sólo en esos límites se admitía su validez. Más tarde, en el XIX, aquella modestia se pierde y los enunciados de la física (que marca la pauta a las demás ciencias), se consideran afirmaciones sobre el conjunto de la Naturaleza. La física aspira a ser una filosofía y, de hecho, se convierte en ella cuando el positivismo proclama que toda filosofía debe reducirse a ciencia de la naturaleza. Con la llegada de la teoría cuántica, ocurre un cambio radical, y uno de sus rasgos característicos es el regreso al primitivo comedimiento. Heisenberg insiste en que el contenido cognitivo de una ciencia sólo se preserva si dicha ciencia tiene conciencia de sus límites. Y la física, cuyos enunciados se restringen a dominios limitados de la Naturaleza, no tiene más que una validez limitada y no debería aspirar a ofrecer una concepción integral de la Naturaleza. “Solo si la física deja en suspenso la decisión sobre qué son los cuerpos, la materia, la energía, etc, puede alcanzar conocimientos sobre propiedades singulares de fenómenos particulares, conocimientos que pueden conducir a auténticas concepciones filosóficas”.
La técnica no sólo modifica el ambiente que nos rodea, también cambia nuestra relación con la naturaleza. Cualquier paseante lo sabe, la relación con el paisaje no es la misma si uno lleva una cámara fotográfica. El método científico procede por descomposición, aísla e ilumina un fenómeno tras otro, desarrollando conexiones entre ellos. Y el universo se va transformando ante nuestra mirada. Heisenberg cita al sabio taoísta Zhuangzi: “He oído decir a mi maestro que cuando uno usa una máquina, hace todo el trabajo maquinalmente, y al fin su corazón se convierte en una máquina. Y quien tiene en el pecho una máquina, pierde la pureza de su simplicidad. Y quien la ha perdido pierde el dominio de sus actos y esa pérdida no es compatible con la cordura.”
Heisenberg es consciente de que las tradicionales divisiones entre sujeto y objeto, mundo exterior y mundo interior, solo suscitan equívocos. De modo que, en la ciencia, “el objeto de investigación no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza sometida a la interrogación del hombre”. En ese sentido, la querella entre las ciencias y las humanidades sería falaz. Todo conocimiento es, al fin y a la postre, humano. Eddington lo ratifica: “Cuando la ciencia ha llegado más lejos en sus avances, ha resultado que el espíritu no extraía de la naturaleza más que lo que el propio espíritu había depositado en ella. Hemos hallado unas huellas sorprendentes en los límites de lo desconocido. Hemos ensayado, una tras otra, profundas teorías para explicar el origen de aquellas huellas. Finalmente, hemos logrado reconstruir el ser al que pertenecen. Y resulta que esas huellas eran nuestras”.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.