El dilema capitalista para innovar: crecimiento versus eficiencia
La innovación como un proceso múltiple de creación, investigación y comercialización basado en el largo plazo es la herramienta con más garantías para crear empleo y amortiguar la desigualdad, asegura el director de Transformación, Desarrollo y Talento en el área de Recursos Humanos de PRISA
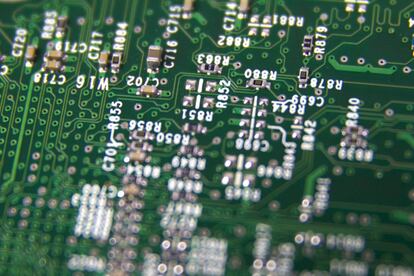
La ortodoxia financiera, solidificada como si fuera una enorme piedra de granito pulida por los vientos y las mareas de los ciclos de crecimiento, las burbujas, las crisis y las recesiones de los últimos cuarenta años no es un ente pasivo. Muy al contrario, ejerce su poderosa influencia moldeando las mentalidades de gobiernos, inversores, accionistas y consejos de administración sobre cuál debe ser la asunción básica para desarrollar una gestión empresarial diligente, sea esta pública o privada. Tal asunción se resume, como postulado cuasi religioso, en que el rendimiento del servicio, producto o negocio debe focalizarse prioritariamente en cómo de eficientemente es utilizado el capital disponible. Esta creencia ha impactado profundamente en la forma en la que se valoran las oportunidades y se toman las decisiones de inversión, lo que adicionalmente determina el modelo cultural que es adoptado en relación a la idea de innovar (cómo hay que hacerlo y con qué propósito).
Cabe recordar que el origen de esta creencia se halla en el enunciado de un axioma básico de la teoría económica que apunta a que los insumos que se necesitan para producir o suministrar algo, si son abundantes y baratos de alguna manera pueden ser despilfarrados o, dicho con otras palabras, no es crítico que sean maximizados. Por el contrario, si dichos insumos son caros y escasos, necesariamente hay que ser sumamente cuidadoso con ellos y explotarlos racionalmente para extraer el máximo beneficio al menor coste. De este segundo supuesto se deriva que la eficiencia del capital (reconocido como el bien superior por excelencia) es la virtud que más intensamente debe cultivarse y que esta misma puede ser medida a través de ratios (ROA –Rentabilidad sobre los activos, TIR -Tasa Interna de Retorno-, ROIC- Retorno sobre capital invertido-, o ROE –Rentabilidad sobre Fondos Propios o Equity-) los cuales, a su vez, permiten articular un lenguaje de fracciones para encauzar la mejora, unas veces operando con aumentos o disminuciones en el numerador y otras aplicándolos sobre el denominador. Es dentro de esta singular cultura mayoritariamente compartida donde la innovación se ha esforzado en las últimas décadas por encontrar su hueco y sobrevivir como principio para la acción estratégica y también como necesidad operativa.
Habiendo tenido la oportunidad de estudiar con el profesor de origen estadounidense Clayton Christensen, un prestigioso experto en teoría de la innovación, voy a aprovechar para resumir las tres formas de innovar que se dan en la realidad, a tenor de las reconocidas investigaciones dirigidas por aquel, para después poder exponer mi preocupación dentro de otro tema como es el de los resortes para la creación de nuevos puestos de trabajo (en un sentido equivalente, ¿por qué la creación de empleo suele ser tan lenta?). Por tanto, asumiendo la referencia de cuál será el impacto de la innovación en el crecimiento de una compañía, los proyectos se suelen agrupar del siguiente modo: (Tipo uno) innovaciones que mejoran el rendimiento, lo que supone que nuevas versiones de un producto ya existente van sustituyendo a las anteriores, y con ello van incorporando ciertas novedades o avances que son percibidos como valiosos por el usuario final. (Tipo dos) innovaciones que aumentan la eficiencia, lo que equivale a presentar unos productos igual de prácticos que aquellos que son líderes en el mercado, pero a mucho menor precio, lo que engancha con un tipo de consumidor interesado en lograr un mayor coste de oportunidad para sus limitados recursos o simplemente que hasta ese momento no consumía dicha tipología de producto porque el punto de entrada (el precio) le quedaba demasiado lejos. (Tipo tres) innovaciones que abren un nuevo mercado, las cuales directamente crean un tipo de producto que antes no existía y de ese modo generan una demanda de consumidores inédita hasta ese momento.
El capitalismo contemporáneo no puede permitirse el lujo de obstruirse por no saber cuál ha sido hasta la fecha el aceite que permite que todas sus piezas encajen.
De esta clasificación lo que me interesa enfatizar es que el tipo uno suele generar muy pocos puestos de trabajo, mientras que el tipo dos, aunque es capaz de generar empleo, suele llevar implícito un efecto colateral: puede eliminar una notable proporción de puestos preexistentes (ya que la tecnología utilizada y las posibilidades de automatización que ofrece se orienta hacia un abaratamiento de los costes de producción y, consecuentemente, de la mano de obra). Solamente el tipo tres se encuentra capacitado para llegar a producir un número importante y neto de nuevos puestos de trabajo. Evidentemente, para todos los casos se necesitan equipos de profesionales orientados hacia el descubrimiento y la mejora continua, pero solamente cuando se abre un nuevo mercado y este se consolida en escala, sucede que exponencialmente las necesidades de empleo en el conjunto de la cadena de valor crecen al unísono (Christensen apunta que tanto el tipo dos como el tres adquieren casi siempre un toque revolucionario porque logran erradicar el no-consumo de una parte de la sociedad en un lado, y en el otro crean algo donde antes no había nada).
Teniendo claro este contexto, la realidad cuantitativa aderezada por la mentalidad financiera hegemónica arroja que son las innovaciones orientadas a la mejora de rendimiento y al aumento de la eficiencia casi las únicas opciones que resultan atractivas para el mercado, y la razón es simple: los frutos suelen recogerse al cabo de un año o dos, frente a los cinco o diez años que hay que esperar para recoger beneficios de los proyectos que se fijan como objetivo el nacimiento de un nuevo tipo de consumidor. Así, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha empezado a asentar la métrica RORC -Return on Research Capital- para medir el retorno del capital dedicado a I+D. Esta ratio se basa en comparar el beneficio de cada año en proporción al presupuesto anual dedicado a la investigación, pero dicha ponderación lo que necesariamente provoca es que el saldo solo logre ser positivo si mide innovaciones en eficiencia posicionadas en el corto plazo, dejando siempre en déficit o injustificados otro tipo de proyectos que necesitan una maduración superior a los tres o cuatro años.
Invertir la fuerza de esta dinámica de preferencias no es nada fácil, ya que demandaría de un proceso de sensibilización para que los diversos agentes aprendan y deseen transformarse en inversores a largo plazo. Esta sensibilización permitiría disminuir la proporción de capital “migratorio” o “tímido” (para entenderlo: el primero es invertido para extraer rendimientos en periodos muy cortos de tiempo, de entre diez a doce meses, para inmediatamente dar el siguiente salto a otra empresa. Los segundos delimitan a un tipo de inversor que protege sus intereses bloqueando las decisiones arriesgadas y las grandes inversiones de la empresa en la que entra, forzando a que la gestión se concentre en cuadrar los números).
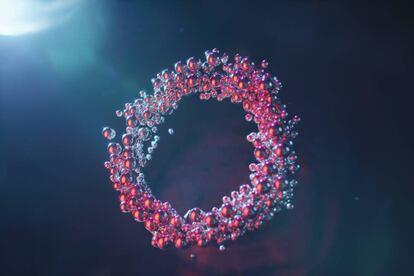
En paralelo, para lograr tal reducción, habría que incentivar la estancia de crucero, es decir, diseñar recompensas originales para lograr que el inversor permanezca durante periodos dilatados de tiempo (ligado a este cambio tendría coherencia modificar los esquemas de remuneración entre los máximos responsables de las empresas, habitualmente circunscritos al comportamiento del valor de la acción a uno o dos años vista). Otra medida algo más lenta pero sumamente ambiciosa sería modificar el modo en el que disciplinas como las finanzas y el gerencialismo son impartidas en las escuelas de negocio y en las universidades (un desafío en el que el profesor Christensen se encuentra ahora mismo enfrascado), de tal modo que los políticos, funcionarios, emprendedores, socios de fondos de capital, consultores y directivos del mañana perciban la realidad como un escenario de posibilidades mucho más diversificado y creativo que el que se ha venido postulando hasta el día de hoy.
Un caso representativo para poner una luz al final del túnel en esta senda de pensamiento es el enigma que encierra una compañía como TESLA. A lo largo de 2017 el valor de su acción ha aumentado en un 40%. Su valor de capitalización se aproxima a los 45.000 millones de dólares, una cifra ya superior a Nissan y aproximándose en cada ejercicio al valor de Ford pese a que la empresa de Elon Musk solo absorbe el 0,3% de las ventas totales de utilitarios en EEUU. Pero lo que especialmente desafía todas las métricas clave que se enseñan en las aulas de economía y finanzas de todo el mundo es que la capacidad de TESLA para atraer inversión y generar confianza tiene lugar al mismo tiempo que presenta unas pérdidas de 1.105 millones de euros para los nueve primeros meses del año en curso (lo que supone un alza del 132% con respecto al mismo periodo de 2016).
La “magia” visionaria que Musk ha logrado trasladar al mercado cristaliza en su mensaje de que en realidad no está construyendo una compañía de automóviles. Ni siquiera una empresa de servicios energéticos, sino que su propósito es invertir todo lo que sea necesario en innovación para materializar la esperanza de crear un transporte sostenible que pueda transformar el mundo en un lugar más seguro en el siglo XXI. Y lo está haciendo, a diferencia de Uber o Lyft, invirtiendo capital intensivo en fábricas que crean miles de puestos de trabajo cada vez más sofisticados (cuenta con más de 30.000 empleados), donde los operadores de planta tienen que aprender a manejar robots y complejos procesos de automatización para la fabricación de las baterías, y se van reclutando ingenieros y científicos de referencia para lograr solventar todos los problemas de diseño y producción que van surgiendo.
En cualquier caso, una de las ventajas de adquirir conciencia para provocar un cambio de mentalidad en el uso de capital es que estaríamos mejor preparados para reaccionar ante cada crisis (ya que su epicentro tiende a estar localizado en uno o dos sectores de actividad a lo sumo) puesto que asentaría como “verdad” en la lógica financiera que el desarrollo ininterrumpido de nuevos mercados debe ser el signo de identidad central del sistema de reproducción económica. Conseguir este alineamiento no traerá una sociedad más igualitaria per se, pero indudablemente permitirá que los tiempos de recuperación de cada inevitable recesión sean menos dolorosos para el empleo, puesto que el tejido se regeneraría de un modo más veloz.

En perspectiva histórica, en EEUU, la Gran Recesión empezó en noviembre de 2007 y acabó oficialmente en diciembre de 2009. Su PIB volvió al mismo nivel previo al estallido de la crisis en diciembre de 2010 (solo doce meses después de que finalizase según McKinsey Global Institute). Sin embargo, hubo que esperar a abril de 2014 para volver a tener el mismo número de empleos que había antes de que comenzara (cuarenta meses después de que se recuperase el PIB), y puntualizando que el porcentaje de personas empleadas sobre el total de población activa ajustado al crecimiento demográfico anual no se ha igualado con respecto al ratio de 2007 hasta julio de 2017 (según expone el informe The Closing of the Jobs Gap A Decade of Recession and Recovery publicado porThe Hamilton Project). Para entender la comparación, la media de meses entre que el PIB se restablecía tras una crisis y el momento en que el empleo destruido era totalmente restituido ha ido creciendo en EEUU desde los seis a ocho meses que fueron la norma entre los años cincuenta y los setenta, hasta un espectacular crescendo que ha pasado a los quince meses de la década de los ochenta, los treinta y nueve meses de la crisis de 2001, y los citados cuarenta meses de esta última.
Luego el efecto último es obvio: una vez que los puestos de trabajo son destruidos cada vez es más difícil volver a crearlos pese a que los capitales vuelven a fluir con normalidad en bastante menos tiempo. Por supuesto que esta inercia se debe a diferentes factores como el desarrollo de la globalización o la transferencia del capital para inversión a economías más atractivas, seguras o con un menor endeudamiento, pero el resultado final no puede ocultarse ni obviarse. Tampoco puede pillarnos por sorpresa que una buena parte de la intelligentsiaestadounidense se halle en alerta pese a que han logrado reducir el paro significativamente en esta década y que incluso el capital ha dejado de ser un recurso tan escaso y caro como establecía la norma. Son plenamente conscientes de que tienen un problema con la creación de empleos de calidad y valor añadido fruto de la puesta en marcha de un caudal de procesos de innovación, y las carencias que han identificado son tan acusadas como en otros países ricos.
Lo que sí puede llenarnos de estupefacción en comparación es que en el modelo cultural que prima en España la conservación, la pasividad y la falta de iniciativa disruptiva se han convertido en parte de la norma sustentadora de la ortodoxia financiera. La mentalidad de nuestro país necesita aplicar una transformación conceptual y práctica en todos los estamentos del sistema productivo, tanto gubernamentales como privados. Los cantos de sirena de que en el 2020 aparecerían de la nada millones de nuevos puestos de trabajo por la influencia de la revolución tecnológica enseguida se cuantificarán como un mal pronóstico o mera propaganda, de manera que el horizonte siguiente señalado por todas las estructuras institucionales pasará a ser el 2030, otra vez tiempo de sobra para hacer especulaciones sin que nadie de los presentes se tenga después que responsabilizar.
Así llegamos a la urgencia de un mensaje de alcance generacional que a mi juicio hay que codificar desde todos los ámbitos de la sociedad (educativo, laboral, jurídico y político): la innovación como un proceso múltiple de creación, investigación y comercialización basado en el largo plazo es la herramienta con más garantías para crear empleo y amortiguar la desigualdad. El capitalismo contemporáneo no puede permitirse el lujo de obstruirse por no saber cuál ha sido hasta la fecha el aceite que permite que todas sus piezas encajen.
Alberto González Pascual es director de Transformación, Desarrollo y Talento en el área de Recursos Humanos de PRISA y profesor asociado de las universidades Rey Juan Carlos y Villanueva de Madrid. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en Pensamiento Político y Derecho Público por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.















