Una policíaca en la Transición
Un mayordomo, aristócratas, sadomasoquismo y un canario. Los tintes novelescos del crimen de los marqueses de Urquijo, cometido el 1 de agosto de 1980

Los sucesos de EL PAÍS
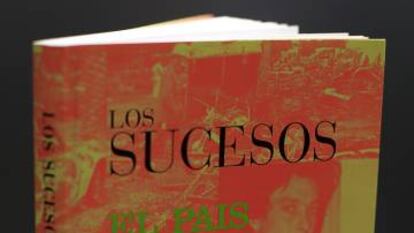
Los reportajes y ensayos de esta veraniega serie han sido extraídos del libro Los sucesos de EL PAÍS, publicado en 1996 como parte de la conmemoración de los 20 años del diario, lanzado el 4 de mayo de 1976. Históricas firmas del periódico, como Rosa Montero, Juan José Millás o Jesús Duva desmenuzan algunos de los crímenes que han marcado la reciente Historia de España, de la matanza de Atocha al secuestro de Melodie.
Los marqueses, que dormían en habitaciones separadas, fueron asesinados por un arma que entonces se calificó de femenina, quizá porque cabía en un bolso de noche o porque, en lugar de eructar, gemía. El marqués recibió el aliento de uno de estos gemidos en la nuca; la marquesa necesitó dos: uno en el cuello y otro en la boca. Él era caballero de Malta, Nobleza de Cataluña, Santo Sepulcro y Santo Cáliz de Valencia. Leímos en El País que había acudido a su boda vestido con el uniforme de Santo Sepulcro, una excentricidad escatológica. Nunca supimos qué demonios significaban esos raros títulos donde la caballerosidad de Malta se mezclaba con los cálices de Valencia. Quizá se vio obligado a acumular dignidades disparatadas para ocultar su condición de consorte. Y es que el tratamiento de marqués le venía por su esposa, María Lourdes de Urquijo, de la que lo primero que supimos es que mostraba al andar una cojera suave: más que un defecto parecía una nostalgia de pasadas dificultades psicomotoras. Era menuda, y tan débil que carecía de fuerzas para abrir algunas puertas de la casa. Además, tenía frecuentes jaquecas, por lo que hablaba poco, como si el crujido de la mandíbula, al batir, atravesara los espacios vacíos de su bóveda craneal convertido en el chirrido de una puerta o en el grito de un cuervo.
Cuando se entregaba a esta clase de suplicio, tampoco soportaba que se hablara cerca de ella. El susurro de las mandíbulas ajenas, por bien aceitadas que estuvieran, era para sus delicados tímpanos un estrépito que amplificaba la neuralgia. Aparte de las jaquecas, no tenía otro vicio que la religión, a la que vivía entregada a través del Opus Dei. Una marquesa, en suma.
Los cadáveres fueron encontrados sobre sus respectivas camas el viernes 1 de agosto de 1980, así que en la conciencia de muchos españoles quedaría asociado para siempre el comienzo de las vacaciones estivales con el asesinato de los marqueses de Urquijo. El matrimonio vivía (¿o deberíamos decir residía?) en Somosaguas, una urbanización de lujo situada junto al parque de la Casa de Campo. Según las primeras impresiones, los asesinos habían penetrado en la vivienda abriendo un boquete en la puerta de cristal por la que se accedía a la zona cubierta de la piscina. Desde allí alcanzaron una segunda puerta que agujerearon con un soplete para tener acceso a la llave, que solía estar puesta del otro lado. Superados estos obstáculos, sólo había que subir al segundo piso, donde dormían las víctimas. El marqués no llegó a despertarse. La marquesa, sin embargo, tuvo unos segundos para arrepentirse de sus pecados, pues el asesino tropezó con un mueble y se le disparó la pistola. Al incorporarse para ver qué pasaba recibió un proyectil en la boca, e inmediatamente fue rematada con otro que atravesó su cuello en dirección ascendente, hasta alcanzar el cerebro en el que atesoraba jaquecas y oraciones, en confuso desorden. La munición era del 22, así que sólo mataba de cerca. La servidumbre estaba de permiso, excepto una cocinera negra que pernoctaba en el piso de abajo y no escuchó ningún ruido. También había en la casa un caniche, Boli, que no ladró porque, según la hija de los marqueses, era un poco tonto. Aun sin despreciar la minusvalía psíquica del animal, se barajó en seguida la posibilidad de que los asesinos pertenecieran al círculo íntimo del perro o de las víctimas por el conocimiento que habían demostrado tener de la casa (¿ o deberíamos decir mansión?).
Dicho círculo estaba formado también por un conjunto de personajes no menos estereotipados que los marqueses. Nadie, en este drama, es real. Todos sus personajes parecen haber salido de una novela de Agatha Christie mal traducida al castellano, y en cualquiera de ellos podemos encontrar alguna razón para matar a dos personas que, según algunas versiones, eran perfectamente asesinables. Por otra parte, el crimen no había sido acompañado de robo ni de ningún otro tipo de violencia, por lo que a primera vista el único móvil razonable era el de la herencia. Los herederos, Juan y Miriam, podían haberse desprendido también de una novela barata de crímenes, pues respondían al estereotipo de gente ambigua, astuta, y permanentemente humillada por un padre al que al principio se calificó de ahorrativo (en el enorme jardín de la mansión sólo había una farola), aunque por lo que luego fuimos viendo era simplemente un tacaño. Según el mayordomo –otro personaje de folletín– el marqués no les daba dinero ni para ropa, de manera que eran conocidos en los ambientes de su entorno como «los pobres».
Más cosas: Miriam, la hija mayor, vivía separada de su marido Rafael Escobedo Alday, de 26 años, con quien se había casado dos años antes. Escobedo responde al modelo de joven desocupado, inestable, débil, sin un duro, y algo bebedor. Hijo de un abogado reconocido, había abandonado los estudios de Derecho y no se le conocía ninguna ocupación ni ningún interés por nada que no fuera estar junto a Miriam. La boda, como es habitual en esta clase de novelas baratas en las que hay que multiplicar el número de sospechosos para mantener el interés del lector, no fue bien vista por los marqueses, sobre todo por el marqués: la marquesa vivía fuera de la realidad, entregada en cuerpo y alma a sus oraciones y migrañas, de manera que no tenía una idea muy cabal de lo que sucedía a su alrededor. Pero el marqués odiaba a Escobedo en quien quizá veía repetirse, como en un espejo, el braguetazo que él mismo había dado al casarse con María Lourdes unos años antes. No hay que olvidar que cuando Manuel de la Sierra conoce a la marquesa, él no es más que un oscuro funcionario de la embajada americana. Su ascenso social comienza el mismo día en el que se pone el disfraz de Santo Sepulcro para contraer matrimonio con una Urquijo, cuya familia era rica desde mediados del siglo XIX. Uno de los momentos más altos de ese ascenso se produce, paradójicamente, el día de su funeral: frente a su féretro desfilaron, entre otros, los baroneses de Gotor, el embajador de Estados Unidos, el de Egipto, así como Carlos Arias Navarro, Gregorio López Bravo, Enrique de la Mata, Antonio Garrigues Walker y Joaquín Satrústegui. o consta de qué iba amortajado, pero la ocasión habría sido excelente para sacar del armario el traje de la boda. El hijo menor de los Urquijo, Juan, de 22 años que habría de heredar el título de marqués, llegó esa misma mañana desde Londres. Miriam vivía en la calle Orense de Madrid y fue avisada cuando se descubrieron los cadáveres.
En la tradición europea de literatura policíaca hay una corriente que desembocó en lo que se dio en llamar la «novela problema», una de cuyas máximas exponentes es sin duda Agatha Christie. Lo único importante en esta clase de relato es que el lector no descubra al asesino antes de que lo decida el autor. Su lectura, pues, no proporciona un placer muy distinto al de la resolución de un crucigrama. Es decir, que los muertos (al contrario, por ejemplo, de lo que sucede en la novela negra americana) no huelen, la sangre no salpica, y los personajes son más bien marionetas que van de acá para allá sin otro objeto que el de desviar la atención del verdadero asesino. Por supuesto, todos tienen alguna razón para matar, del mismo modo que los asesinados tienen alguna razón para morir, pero las pasiones entre las que chapotean verdugos y víctimas son también pasiones de cartón piedra. No nos emocionan porque de lo que se trata, más que de leer una novela, es de resolver un pasatiempo. Por eso también, los personajes no evolucionan moralmente a lo largo del relato. Son igual de miserables, de generosos, de idiotas o de lúcidos cuando abrimos la novela que cuando la cerramos.
En el crimen de los Urquijo, como en las malas novelas policíacas, tampoco hay progresión moral. Durante los casi diez años que van desde la muerte de los marqueses al suicidio de Rafael Escobedo, los actores que formaron parte del drama no hicieron otra cosa que parecerse a sí mismos. Lo malo es que cada vez que conocíamos a uno nuevo era más pintoresco que los anteriores. Así, por ejemplo, en seguida nos enteramos de que Miriam mantenía una relación sentimental con un tal Richard Denis Rew, al que todo el mundo acabó refiriéndose como el americano. Es el encargado de dar un toque de exotismo a toda esta historia inverosímil. El americano declararia durante el juicio que en EE.UU. había sido profesor de literatura, aunque más tarde se dedicó al negocio de venta de alarmas (todo un modelo de racionalidad, según puede apreciarse). Llegó a España con una compañía de productos químicos (más dosis de racionalidad) y conoció a Miriam en el verano del 77. Trabajaron juntos como vendedores de jabón en una empresa de venta piramidal a la que también perteneció Rafael Escobedo. Este tipo de empresas, en las que podía ganarse mucho dinero si uno lograba colocarse en la punta de la pirámide, era con frecuencia refugio de personas de clase media y alta que no habían logrado sacar adelante sus estudios, pero cuyas maneras resultaban útiles para seducir a la multitud de ingenuos que debían ocupar la base de la pirámide para que el negocio fuera rentable a los de arriba. Se trataba, en suma, de un juego en el que era preciso que muchos perdieran para que unos pocos ganaran el dinero que, si llegaba, era abundante y fácil. No obstante, en la época del crimen, Miriam y el americano son ya socios en una empresa de bisutería llamada Shock, otra cosa irreal. ¿A quién se le ocurriría montar un negocio de joyas baratas con este nombre?
Pero todavía hay más seres de ficción: Vicente Díaz, por ejemplo, el mayordomo, un sujeto inverosímil y ambiguo al que le encantaba salir en las revistas presumiendo de que conocía los secretos de la familia y la identidad de los verdaderos asesinos. Cuando sucedieron los hechos, estaba casado con la doncella de la mansión, pero ésta debía de ser una mujer real y huyó en seguida de aquella trama imaginaria para integrarse sin duda en el universo de las cosas reales, donde le perdimos la pista, igual que a la cocinera negra y al caniche tonto: todos los personajes de carne y hueso desaparecían al poco de dar los primeros pasos por el escenario, como si se hubieran colado involuntariamente en una película de dibujos animados en la que sus volúmenes tridimensionales llamaran demasiado la atención. Por el mayordomo conocimos las interioridades familiares y gracias a sus continuas insinuaciones llegamos a la conclusión de que todos, incluido él, podían ser los asesinos.
Pero falta todavía un personaje importante para completar el retablo: el administrador, Diego Martínez Herrera, que gestionaba el patrimonio de los marqueses desde hacía treinta años. Aunque no vivía en Somosaguas, tenía allí un despacho y una pequeña habitación. Según el mayordomo, mantenía con el marqués, de quien había sido amigo en la juventud, unas relaciones sadomasoquistas. Se trata de un personaje singular, que se pliega sin ninguna dificultad al estereotipo de hábil manipulador de testamentos y voluntades. Sonríe en casi todas las fotos, pero resulta imposible averiguar por qué, y permaneció idéntico a sí mismo durante todos los años que duró la novela. Siempre estuvo en el punto de mira de la policía, pero no apareció ninguna prueba sólida para implicarle en el crimen. Se dijo de él que había modificado el testamento de los marqueses para incluir a Miriam, que habría sido desheredada al casarse con Rafael Escobedo, pero nada de esto se probó. Es cierto que quienes lanzaron tales acusaciones fueron el mayordomo y Escobedo, cuyas declaraciones no son muy fiables. Pero es que en esta historia mintieron todos y todos transmitieron la impresión de permanecer atados a los demás por algún secreto inconfesable.
La detención
A los nueve meses del crimen es detenido como presunto autor del doble asesinato Rafael Escobedo Alday, quien en una primera confesión se autoinculpa. La detención se llevó a cabo en la finca que su familia tenía en Cuenca, adonde se había retirado con el propósito de montar un criadero de cerdos, idea que no se le ocurriría al novelista más calenturiento. Según las informaciones policiales, el asunto se resolvió muy pronto, aunque la detención se retrasó por falta de pruebas. Éstas fueron finalmente halladas en la mencionada finca de la familia de Escobedo, donde los investigadores, en un trabajo casi arqueológico, encontraron casquillos de bala muy parecidos a los de aquellas que habían matado a los marqueses. Se averiguó asimismo que el padre de Rafael tenía en su colección de armas una del calibre 22 como la que había sido utilizada para el crimen, aunque no fue encontrada porque según su propietario se la había vendido a un militar en 1947. En versiones posteriores el acusado aseguró haber vendido esa pistola a Juan de la Sierra, su cuñado, por 200.000 pesetas. Rafael afirmó que había matado a sus suegros por considerarles culpables de su fracaso matrimonial. Confesó también que el día antes del crimen había comprado un rollo de esparadrapo para pegar a la puerta de la piscina y que los cristales no hicieran ruido al caer, así como un martillo, un soplete, una linterna y unos guantes. Se negó sin embargo a decir dónde había adquirido estos utensilios y qué había hecho con la pistola tras el crimen. Tampoco quiso delatar a sus cómplices.
Tanto juan de la Sierra como su hermana habían descartado en los interrogatorio la posibilidad de que el asesino fuera Rafael, cuyo matrimonio se había realizado en régimen de separación de bienes, por lo que no podía aspirar a recibir ningún beneficio de la herencia. Por otra parte, el inculpado había dormido más de una vez en el chalé de Sornosaguas después del crimen, pues continuaba viéndose con el hijo de las víctimas, con quien mantenía una intensa amistad desde los tiempos de la facultad de Derecho, donde se habían conocido. Según la policía, Rafael Escobedo Alday era «un joven con una personalidad obsesiva, de reacciones raras, que ha estado sometido varias veces a tratamiento psiquiátrico y que ha sufrido unas relaciones no normales en su matrimonio». La descripción, sin ser un modelo de historial clínico, sitúa al preso (¿ o deberíamos decir paciente?) dentro de unas coordenadas lo suficientemente tópicas como para cargarle el crimen. En las novelas policíacas baratas la gente asesina mucho por rencor, incluso más que por dinero, y no hay que olvidar que el crimen de los Urquijo es hasta el momento una historia barata, llena de mayordomos disparatados y marqueses vulgares, una historia que teníamos junto a la cama y con la que nos dormíamos después de habernos pasado el día haciendo la Transición. Por aquellos años nos daba tanto trabajo el paso de la dictadura a la democracia, que por la noche sólo nos apetecía leer cosas intranscendentes. El crimen de los marqueses de Urquijo duró más o menos lo que la Transición, que fue su lado novelesco. Y no se terminó porque se hubiera resuelto, ya que todavía continúa lleno de interrogantes, sino porque una vez rematado el tránsito político el público empezó a pedir otra clase de novelas, y en ello estamos. De Rafael Escobedo supimos también durante los primeros tiempos de su cautiverio que un día, cuando su profesor de francés del colegio Alamán había alabado la limpieza de sus libros, había contestado sin inmutarse que estaban así porque se los forraba su señorita.
Se hizo cargo de la defensa el prestigioso criminalista José María Stampa Braun, pero tendrán que pasar casi siete meses para que veamos en El País las primeras declaraciones públicas de Escobedo en las que, desde la cárcel, se desdice de su anterior confesión y se declara inocente. «Pronto aclararé ante el juez todo lo relativo a la muerte de mis suegros», afirma como si conociera lo ocurrido en el chalé de Somosaguas durante la madrugada del 1 de agosto de 1980. En el auto de procesamiento se alude a «personas no identificadas» con las que compartiría la responsabilidad del crimen.
Y es aproximadamente en este tramo de la historia donde Rafael Escobedo Alday se convierte para los medios de comunicación y para España entera en Rafi. Las fotografías de la cárcel lo muestran como un hombre que a pesar de sus veintisiete años tiene cara de niño bueno. También a partir de ahora, Rafi comienza un camino sin retorno hacia la realidad. Es el único personaje de la novela que se vuelve real, mientras a su alrededor todos continúan mostrando los rasgos excesivos de las caricaturas. En la avidad del 81 es internado en el hospital para ser operado de un tumor alojado entre la arteria aorta y el pulmón izquierdo. La operación parece grave y se especula con la posibilidad de que frente al riesgo de muerte Rafi se decida a desvelar datos relacionados con el crimen, pero lo único que hace es lanzar insinuaciones en una y otra dirección y advertir a la opinión pública, que ya lo ha adoptado, que teme ser víctima de una conspiración. Entre tanto, la imagen de niño débil, al que la señorita forraba los libros del colegio, va paulatinamente modificándose por la de alguien que quizá ha logrado en el patio de la cárcel el respeto que no consiguió en el del colegio. Pero la confusión continúa. Escobedo sale del hospital y regresa a la cárcel sin que hayamos averiguado nada sobre el crimen.
El juicio
Y así llegamos al capítulo del juicio, en el verano del 83, que se abre con la sorpresa de que la prueba principal, los casquillos de bala encontrados en el dormitorio de los marqueses, así como los hallados por la policía en la finca de los padres de Rafi, han desaparecido del juzgado que tenía encargada su custodia. En algunos medios se especula con la posibilidad de que la falta de esta prueba provoque la suspensión del juicio. El proceso, sin embargo, sigue adelante, lo que provoca graves enfrentamientos entre el presidente de la sala, Bienvenido Guevara, y el abogado defensor. La petición fiscal es de dos penas de treinta años, una por asesinato, con los agravantes de nocturnidad, premeditación y alevosía. Cuando José María Stampa Braun, que hizo una defensa ejemplar, se encuentra dictando a la secretaria de la sala un informe en el que matiza y pone en cuestión la prueba pericial llevada a cabo por la policía sobre los casquillos desaparecidos, Bienvenido Guevara le interrumpe señalando la improcedencia de su actuación. A lo que responde el abogado:
–Si el minucioso informe de un abogado hecho en defensa de alguien que se está jugando sesenta años de cárcel se considera inoportuno, entonces yo, desde este momento, renuncio a la defensa y dejo de ser abogado, porque no me interesa colaborar con la justicia.
El público de la sala, que estaba claramente a favor de Rafi, prorrumpió en aplausos y el presidente ordenó desalojarla. Pocas veces en la historia de los tribunales un juicio despertó tanto interés. Se formaban colas desde primeras horas de la mañana para asistir a él y la sala estaba siempre a rebosar. El tono novelesco, o quizá en este caso de serie de televisión, se reprodujo a lo largo de la vista al comportarse el presidente de la sala como un personaje de telefilm que tuviera aversión al acusado.
–Deje el acusado de contar comedias –dice con tono agrio a Rafi en un momento en que está declarando.
–Si el presidente cree que esto es una comedia –responde Stampa Braun–, yo abandono inmediatamente la defensa. En todo caso, sería un drama.
–Pertenece al mismo género literario –insiste Bienvenido Guevara.
Estamos a finales de junio y la tensión crece, con el calor, en el interior de una sala abarrotada de público y enfervorizada con el acusado, a quien se considera vagamente el chivo expiatorio de los manejos criminales de la alta sociedad madrileña. La imagen que la prueba psiquiátrica arroja de Rafi (ya se le cita así habitualmente) es la de una persona inmadura y débil; sin embargo, se va creciendo a lo largo del juicio y es el encargado de dar ánimos a su familia. y mientras Rafi va convirtiéndose en un personaje real, capaz de conmover a las personas reales, las situaciones novelescas se repiten de nuevo. Así, por ejemplo, a estas alturas nos enteramos, por una declaración de los médicos forenses, de que los cuerpos de los Urquijo habían sido lavados con agua caliente, haciendo desaparecer de ellos los restos de pólvora en los orificios de las balas, antes de que la policía y el juez llegaran al escenario del crimen. «Evidentemente -añade uno de los expertos- esto no es normal en la práctica de la medicina forense. Es como si alguien intentase ocultar algo». La situación es tal que Ismael Fuente y Camilo Valdecantos, que cubrían el juicio para El País, escriben literalmente el 24 de junio del 83: «Excepción hecha de la confesión de culpabilidad hecha por Escobedo, de la que se retractó posteriormente, y que es la cuestión central de la vista, desde el punto de vista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se le ha podido probar al acusado ninguna de las presuntas pruebas». La prueba pericial de balística solicitada por el abogado defensor y aceptada por la sala se encargaría de poner en entredicho también la aportada por la policía.
Por lo demás, el juicio fue un desfile de personajes irreales, pues a los ya conocidos, que acentúan frente al tribunal sus rasgos caricaturescos, aparecen en escena dos amigos íntimos de Escobedo:
Javier Anastasio, que reconoce haber arrojado a un pantano el arma del crimen, que le había entregado previamente Escobedo, y un tal Mauricio López Robert, marqués de Torrehermosa: lo que faltaba, otro marqués, éste pasado por alcohol, que sería condenado a diez años por encubridor. Para responder adecuadamente a la caricatura de marqués de tebeo, a López Robert, además de alcohólico, se le considera insolvente, o sea, un marqués borracho y arruinado para que a la historia no le faltara ningún tópico. Javier Anastasio huyó de España y, según un artículo de Maruja Torres en El País, «ahora anda con una brasileña triscando por el Amazonas».
En cualquier caso, ninguno de estos sujetos novelescos alcanzó el grado de popularidad del mayordomo, que no abandonó la casa hasta diez meses después del crimen, ignoramos si porque se fue él o porque le echó el nuevo marqués. Su intervención en el juicio provocó carcajadas entre los asistentes y durante algún tiempo su imagen fue agonizando por revistas y programas marginales de televisión hasta que su estrella declinó sin haber logrado convertirse en un Chiquito de la Calzada menor, si cabe, lo que sin duda habría sido su deseo en el caso de que este modelo de éxito intelectual se hubiera puesto ya en circulación en aquellos días.
Finalmente, el lunes 4 de julio quedó visto para sentencia un juicio aparentemente lleno de irregularidades con el que España distrajo los calores de aquel año de gracia de 1983, en el que aconteció la expropiación de Rumasa, así como la sentencia definitiva del 23-F, en la que el Supremo agravó las penas de los principales rebeldes. Más cosas: Tierno alcanzó el Ayuntamiento de Madrid por mayoría absoluta y Luis Buñuel falleció en México, donde su cuerpo sería incinerado.
La sentencia
Escobedo fue condenado a 53 años por el asesinato de los marqueses de Urquijo. La sentencia pareció excesiva al público en general y el propio Rafi confesó que nunca pensó que iba a ser condenado. Un mes más tarde, coincidiendo con el tercer aniversario del crimen, José Yoldi entrevistaba en la cárcel para EL País a Rafi, quien afirmó que el caso de los Urquijo escondía negocios turbios, «llegando incluso al tráfico de drogas». Para darle verosimilitud a esta nueva versión insinúa que un presidiario que había pertenecido a la ETA, un tal Korkala, le dio algunos datos que no podía probar. La novela barata de crímenes, totalmente desquiciada ya, se desvía hacia el género de espías. Pero su protagonista no abandona por eso su penosa marcha hacia la realidad. Según José Yoldi, Rafi está visiblemente flaco por culpa de una huelga de hambre y se presenta a la entrevista sin afeitar. A la pregunta de qué le hicieron para que tuviera que autoinculparse del asesinato responde: «¿Tú sabes lo que es que te tengan dos días de pie, con luz eléctrica, sin sentarte y sin beber agua? Eso sí, me dejaron fumar, pero el que me dieran un trato casi exquisito, como se ha llegado a decir en el juicio, es vergonzoso. Estuve sin beber y llegó un momento en que la boca la tenía como un corcho ... ».
No obstante, Rafi confía aún en que el Supremo alivie su condena, pero la vida es dura y en mayo del 84, casi un año después, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Ya no hay esperanza. Durante algún tiempo la prensa gotea intermitentemente algunas notas sobre el caso, relacionadas sobre todo con personajes menores tipo Anastasio o López Robert, pero la historia ha perdido interés porque la novela está acabada, mal acabada, es cierto, pues básicamente se ha quedado sin resolver, pero eso es característico de las novelas malas. Además, una vez que se cierra una novela barata no se vuelve a ella por nada del mundo. Fue útil para aliviar aquel viaje en tren o aquella noche de insomnio, pero los españoles ya habían recorrido el largo camino que iba de la dictadura a la democracia y comenzaban a dormir mejor, así que no necesitaban tebeos de marqueses asesinados para conciliar el sueño.
El suicidio
Rafi, quizá consciente de que la única línea gruesa del argumento que todavía permanecía en la memoria de la gente era él, se quitó de en medio en julio del 88, a los 33 años, sin dejar ninguna carta que aclarara los extremos nunca despejados del crimen. Por entonces se encontraba en el penal del Dueso (Cantabria); desde su celda se veía el campo y se presentía el mar. Era un buen lugar para cumplir condena a condición de que uno hubiera alcanzado alguna clase de acuerdo consigo mismo. Pero Rafi era a esas alturas un heroinómano en avanzado estado de autodestrucción. Unos días antes de que apareciera colgado de los barrotes de su celda, pudimos vede en el programa de televisión El perro verde, donde describió a Jesús Quintero lo que era despertarse cada mañana con la resaca de las drogas y del tabaco del día anterior, y sin ninguna esperanza en el futuro. Estaba harto ya de realidad y dejó entrever que podía quitarse de en medio en cualquier momento. Por entonces, Miriam y Dick se habían casado y vivían en un chalé de una urbanización de lujo, La Moraleja, que habían comprado pocos meses después de la muerte de los marqueses por veinte millones. Una de las cosas que más llaman la atención cuando se repasa esta historia es lo barata que estaba la vivienda en Madrid: aún no había empezado a aflorar el dinero negro de las fortunas del franquismo que poco después multiplicaría el precio de las casas, así que Miriam y Dick hicieron una excelente inversión. Juan de la Siena se convirtió en el sexto marqués de Urquijo y se hizo cargo de los negocios de su padre, que dirigía desde el chalé del crimen, en Somosaguas; ignoramos si con el marquesado heredó también los títulos de Santo Sepulcro, Nobleza de Cataluña, Caballero de Malta y Santo Cáliz de Valencia. El administrador se retiró a la localidad gaditana de Barbate, desde donde hizo unas declaraciones muy agresivas contra Rafi después de que éste se suicidara. Al mayordomo, tras una breve fama televisiva adquirida en los programas más zarrapastrosos de la época, se lo tragó la tierra. En cuanto a Boli, el caniche que no ladró porque era oligofrénico, su rastro se había perdido mucho antes, a los pocos días del crimen.
Rafi era dueño en el momento de morir de un conjunto de cartas, que guardaba en cajas de cartón, y de un canario. En una especie de testamento sin valor legal dejó todas sus pertenencias a un preso del que se había hecho amigo y a un periodista. No consta quién de los dos se quedó con el canario.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma




































































