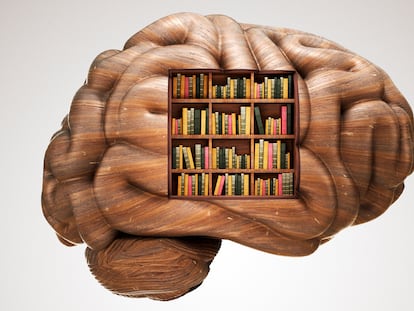Crisis de misiles: de Cuba 1962 a Ucrania 2024
La situación es diferente, pero la tensión de entonces ofrece algunas lecciones sobre la que agita hoy el mundo

La crisis de los misiles de octubre de 1962 fue probablemente el momento en el que más cerca estuvo el mundo de una conflagración nuclear entre las dos superpotencias de entonces, EE UU y la URSS. Durante 13 días, el planeta entero contuvo el aliento ante el pulso entre un Kremlin decidido a colocar misiles nucleares en Cuba, después de que el Pentágono hiciera lo mismo en Italia y Turquía, y mientras Washington buscaba maneras de tumbar a Castro. Kennedy reaccionó con el célebre bloqueo naval, y, finalmente, las dos superpotencias evitaron el precipicio con un acuerdo bastante desfavorable para Jruschov, al menos en su vertiente pública.
Hoy, asistimos a un nuevo y tenso pulso misilístico entre la Casa Blanca y sus aliados, por un lado, y el Kremlin y los suyos, por el otro. La crisis gira alrededor de la posibilidad de permitir a Ucrania usar un cierto tipo de valiosos misiles occidentales, con alcance de hasta 250 kilómetros, para golpear con profundidad en territorio ruso. Esta semana, Putin ha advertido de que interpretaría ese permiso como una entrada en guerra de la OTAN contra Rusia, ante lo cual tomaría las pertinentes represalias, sin especificarlas. Mientras, el Kremlin ve incrementarse el apoyo que recibe de Irán, precisamente con entregas de misiles balísticos.
¿Cómo de grave es esta crisis? ¿Cuánto lo es en comparación con la de 1962? Siguen unos intentos de respuesta.
Sin duda, es grave. Las palabras de Putin, con el arsenal nuclear que tiene detrás y la certeza de que una derrota es sinónimo de un oscuro final para él mismo, no pueden ser subestimadas. Conceder ese permiso no sería una escalada ―es Rusia quien escala―, pero sí un paso de cierta trascendencia, más que entregar tanques para su uso en Ucrania o la distribución de armas menos potentes para golpear en zonas cercanas a la frontera. Una hipótesis que muestra la delicadeza del asunto es pensar en qué ocurriría si una de esas armas fuera utilizada en un ataque que causara muertos civiles en Rusia.
A la vez, la observación del conflicto desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022, permite señalar que Putin trazó repetidamente apocalípticas líneas rojas que nunca ha mantenido. Lo hizo desde el discurso con el que anunció el ataque, en el cual prometió consecuencias inimaginables para aquellos que entorpecieran su camino. Hoy, decenas de países lo hacen armando a Ucrania y no se ha visto ninguna consecuencia. El motivo de lo uno y de lo otro es cristalino: tratar de inhibir infundiendo miedo; abstenerse de represalias que no está en condición de asumir por lo que vendría después. Pese a no haber ejecutado sus amenazas, la táctica funcionó: los países occidentales ponderaron en exceso cada paso de apoyo a Ucrania, concediendo una gran ventaja a Rusia.
Por otra parte, no puede olvidarse el significado fundamental de esta guerra, una agresión completamente ilegal contra la cual un país trata de defenderse con, pese a la fatiga, un amplísimo consenso ciudadano. Un ataque contra la libertad de un país de decidir su camino, contra la perspectiva de que una democracia próspera arraigue en la zona y evidencie, con su mera existencia, la podredumbre del régimen del Kremlin.
Y, ante quienes, de forma bien intencionada, pero tal vez ingenua ―o tal vez interesada―, invocan negociar la paz, cabe recordar algunas cosas. Mientras Putin crea que pueda mejorar su posición, no negociará. Los ucranios, por otra parte, creen, con buenos argumentos, que incluso pactar hoy a coste de graves cesiones no lograría una paz definitiva; solo daría a Putin tiempo de respirar antes de empezar de nuevo. Piensan que solo infligir un dolor inasumible frenará la voluntad de atacar de Putin, hoy y mañana. Llevar la guerra a Rusia es una manera no solo de golpear la retaguardia desde la que Ucrania sufre ataques, sino también de sembrar en la sociedad rusa dudas acerca de los relatos de Putin.
Todos estos argumentos se suman a la mencionada alta improbabilidad de que Putin tome represalias directas, por el sencillo hecho de la absoluta inferioridad de Rusia ante la OTAN. Conviene recordar esta asimetría, por la que un mínimo esfuerzo de la Alianza supone uno inmenso de respuesta para estar a la altura.
La decisión es compleja, y depende de factores no públicos ―por ejemplo, qué objetivos se hallan en el alcance de esos tipos de misiles, qué resultados concretos se podrían lograr con ellos, cuántos de esos misiles están disponibles para su uso― sobre los cuales esta columna no dispone de información detallada y fehaciente suficiente y por lo cual no considera serio pronunciarse. Pero sí se pronuncia sobre la necesidad genérica de incrementar el esfuerzo de apoyo a Ucrania. Los europeos, en concreto, debemos tener en cuenta que en cuatro meses es posible que Trump esté en la Casa Blanca.
En cuanto a la comparación de la gravedad de esta crisis con la de 1962, la respuesta es menos fácil de lo que podría parecer. Asusta menos porque no es una tensión directa entre superpotencias. No es ni directa ni entre superpotencias, porque Rusia no lo es y todo el mundo lo sabe. El gran pulso de nuestro tiempo es entre EE UU y China. Moscú depende de Pekín, y Pekín no quiere que pierda ―porque sería una victoria de su adversario―, pero tampoco quiere una conflagración nuclear. No obstante, sería irresponsable subestimar las amenazas: porque, a diferencia de entonces, hay un conflicto en marcha con enorme potencial de escalada y porque las fieras heridas y acorraladas son peligrosas.
La comparación con 1962 sirve para otras reflexiones. Entre ellas, la importancia fundamental de una fluidez de comunicación y medidas de transparencia entre EE UU y China ―que idealmente tomen forma de tratados de control de armas― como los puentes que se construyeron entre Washington y Moscú después de ese episodio; la importancia de mantener cerradas las filas de las democracias en tiempos críticos (lo que no significa adhesiones acríticas, pero sí un sentido de los intereses y valores comunes), o la importancia de no aflojar, pero tampoco sobreactuar: a Kennedy le sugirieron respuestas más duras de la que acabó dando.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma