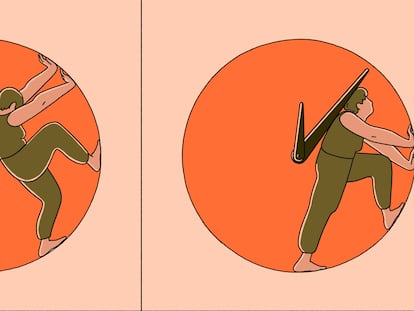La desaparición de lo cutre: cuando las franquicias de diseño se comen a las tascas
Nuevas cadenas intentan ennoblecer platos sencillos y populares presentándolos como exclusivos y dotándolos de nombres bombásticos. Cada vez es más difícil comerse un bocadillo de calamares y punto

Cuando encadenas varios días fuera de casa, en esa vida seminómada que algunos llevamos por trabajo, hay noches en que te apetece huir de la desolación del servicio de habitaciones del hotel, pero tampoco tienes ánimo de restaurante. El cuerpo te pide un plato casero, un bocadillo clásico, algo parecido a lo que cenarías en casa. Buscas entonces un bar, una tasca, un tugurio, un sitio como el que había en la esquina de tu calle hace 20 años: barra de estaño, bote, hoy no se fía, hay chorizo de mi pueblo, banderín del equipo de fútbol del que son forofos los dueños y, si el ambiente era taurino, un cartel desteñido de la Feria de San Isidro de 1932. Si uno no se encuentra en la periferia de una gran ciudad o en los bordes de un polígono industrial, buscará en vano un escenario parecido. Todo lo que le ofrecerá el paseo serán marcas de franquicia, hamburgueserías de iluminación tenue, nombres en inglés o en italiano y un abuso de gourmet y gastro como afijos (gastrotaberna, gastrobar, gastroteca…).
No pretendo hacer la competencia desleal a los compañeros de la sección Gastro. Tampoco me voy a arrancar por nostalgias: no esperen de mí una elegía al bar español de siempre. Si hablo de ellos es porque su desaparición y sustitución por esa marabunta de franquicias diseñadas en estudios internacionales es la nota dominante del cambio de paisaje que se ha dado en los centros de las grandes ciudades españolas. Aquellos sitios normales, cuyo negocio consistía en ofrecer algo casero y barato a una clientela que pedía un vino sin distinguir denominaciones de origen, se han vuelto tan exóticos que en algunos barrios de moda incluso los recrean: ya hay cadenas de falsas tascas-madrileñas-de-toda-la-vida que exaltan un casticismo tan ramplón que no convence ni al camarero que interpretaba Mario Vaquerizo en aquel vídeo de promoción turística de Madrid.
En esas noches tristes en las que no me resigno al servicio de habitaciones no añoro el bar de siempre ni las fritangas de nuestras abuelas, sino la vida sin pose: un espacio y un tiempo sin liturgias, donde no se exija nada de nadie y las cosas no tengan la menor importancia porque se sienten coyunturales y utilitarias. Eso que hacemos sin pensar ni fijarnos demasiado.
Ya no quedan sitios así. Todos ofrecen experiencias, atosigan a los clientes con encuestas y saturan las frases con adjetivos y jerga de relaciones públicas. Subir a un taxi para ir del punto A al B se ha convertido también en un momento significativo que tanto el viajero como el taxista evalúan (es decir, están obligados a meditar sobre el trayecto). Coger un tren, echar gasolina, comprar un libro en una librería refinada o enchufarse una lista de canciones en streaming requieren una gran autoconciencia y reflexión. Hasta los controles de aeropuerto terminan con una encuesta de satisfacción: ¿hemos sido simpáticos al obligarlo a descalzarse? Evalúe del uno al cinco el grado de humillación que ha sentido en el cacheo. Estamos comprometidos con la calidad: la próxima vez lo humillaremos mejor.
Esta sublimación de la experiencia ha ido de la mano de una tendencia a ennoblecer lo cutre. Si toda experiencia es significativa, cualquier cosa es susceptible de nobleza. De nuevo, es el culinario el ámbito donde más se aprecia, aunque sucede en cualquier compraventa: las 10 mejores hamburguesas o pinchos de tortilla, pizzas, patatas bravas, falafeles… Cualquier cosa sencilla y popular, de las que hay a cientos en todos los barrios, se presenta como exclusiva. Antiguamente, en Estados Unidos, la etiqueta “best pizza in town” era un reclamo para gañanes y zampabollos acostumbrados a comer con los dedos. Hoy acude a su llamada gente con ánimo respetable y pide, junto a la hamburguesa de nombre más bombástico posible, premiada en el Festival de Cannes de las hamburguesas, la carta de vinos. Se ha producido así una democratización del esnobismo, en la que se espera que nos comportemos en la pizzería como el barón de Charlus en el salón de la duquesa de Guermantes.
En esta operación, lo cutre ha desaparecido del paisaje. Hablo de lo cutre como categoría, no necesariamente despectiva. Lo cutre no solo como una expresión bastarda del gusto popular, sino como una resignación orgullosa, si es que puede haber orgullo en tirar la toalla. Lo cutre como oposición a las convenciones de la etiqueta y como parte del desenfado de vivir.
Lo cutre solo existe, como tantas otras cosas de ayer mismo, como simulación y autoparodia. Sigue vigente, pero en las periferias, allí donde lo iban a buscar las cámaras del programa Callejeros para ofrecérselo a una audiencia que lo percibía como exótico. Este fenómeno ha llamado la atención a algunos ensayistas españoles.
Alberto Olmos, en Vidas baratas: elogio de lo cutre, reflexiona sobre el desprecio que sigue inspirando la cochambre de la que está hecha buena parte del país, desprecio expresado en su recreación posmoderna en el centro de las ciudades. El filósofo Jorge Freire, en Agitación y Hazte quien eres, destaca el agotamiento hiperactivo de la pose, que satura la vida de experiencias significativas para ahogar cualquier conato de la serenidad que propicie el autoconocimiento y el goce de la vida tal y como se presenta. En clave más generacional milenial, Héctor García Barnés habla en Futurofobia del lujo asequible y falsario que domina el espacio público privatizado, que oculta la desigualdad y consuela de la pobreza. Todos meditan sobre la impostura, el ridículo y la banalidad de un mundo incapaz de mirarse en un espejo y cada vez más adicto a la más adictiva de las drogas: el autoengaño.
No siempre fue así. Lo cutre como aquel reducto de libertad que buscaban los esnobs cuando querían atalayar al pueblo auténtico lo retrató magistralmente el comiquero Ivà en una tira de Makinavaja de El Jueves (la cito de memoria): un señor calvo parecido a Vázquez Montalbán entra en el bar del Pirata acompañado de dos señoronas vestidas con pieles. Las señoronas sienten asco y miedo, pero el cicerone las tranquiliza: están en una tasca de la vieja Barcelona, ante el pueblo bueno y eterno que conserva los sabores que la burguesía ha destruido. Acodados en la barra, Maki y Popeye se preguntan quiénes son esos tipos tan estirados, y alguien les aclara que es un escritor “mu famoso que está haciendo un programa pa la televisión utonómica”.
Hoy la escena sería imposible: el bar del Pirata es el Gastropirata, y las señoronas disfrutarían de una carta de cócteles inspirada en la delincuencia del viejo Barrio Chino de Barcelona, en un ejercicio exquisito de ironía posmoderna que sería comentado con cinco estrellas en la sección culinaria del diario local.
Y, mientras tanto, no hay forma de comerse unas lentejas sin adjetivos en el centro de Madrid.
Apúntate aquí a la newsletter semanal de Ideas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma