Viaje al cementerio literario de Venecia
Diez años después de su publicación, se reedita el primer libro de Valeria Luiselli, 'Papeles falsos', formado por distintos ensayos de tema diverso, de la escondida tumba de Brodsky a la 'saudade' portuguesa. 'Babelia' adelanta el primer capítulo

Cimitero di San Michele
Buscar una tumba en un cementerio es parecido a buscar un rostro desconocido entre la multitud. Ambas actividades generan en nosotros una misma manera de ver y de estar: a cierta distancia, cada persona podría ser la que nos espera; cualquier lápida, la que buscamos. Para dar con una o con la otra, hace falta circular entre gente y mausoleos, esperar con toda paciencia hasta que suceda el encuentro. Hay que acercarse y escudriñar cada inscripción o cada mueca, que tal vez sean cosas equivalentes, según entiendo estos versos de Brodsky:
No me gusta la gente.
No soporto su apariencia.
Aferrado al gran árbol de la vida,
cada rostro está firmemente atorado
y no puede liberarse.
Para encontrar la tumba que buscamos, la inscripción definitiva, es preciso examinar con detenimiento las várices del mármol; para dar con el rostro del extraño, comparar nuestras expectativas del perfil imaginado con la variedad de narices, barbas y frentes que tenemos delante; hay que leer las miradas de los desconocidos como se lee un epitafio, hasta encontrar la insignia precisa, el «sí, soy yo» lapidario del muerto que nos espera.
Igor Stravinsky (1887-1971)
«Si hay un aspecto infinito del espacio —escribe Joseph Brodsky—, no es su expansión, sino su reducción, aunque sólo sea porque ésta, por raro que parezca, siempre es más coherente. Está mejor estructurada y tiene más nombres: célula, armario empotrado, tumba». El poeta cuenta que el promedio establecido de vivienda comunitaria en la antigua Unión Soviética era de nueve metros cuadrados por persona. En la repartición de metros, sus padres y él resultaron afortunados, puesto que en San Petersburgo compartieron cuarenta metros cuadrados: trece punto tres metros cada uno: veintiséis punto seis para sus padres, trece punto tres para él: una habitación y media para los tres.
Joseph Brodsky cerró la puerta de esa casa en la calle Liteiny Prospect n.° 24, un día del año de 1972. Nunca volvió a San Petersburgo, porque cada intento por visitar a sus padres debía pasar por las manos de un burócrata que consideraba injustificada la visita de un judío disidente del Partido Comunista. No llegó al entierro de su madre y tampoco al de su padre —una visita «sin objetivo», decía el oficio redactado por el señor de detrás de la ventanilla. Sus dos padres murieron sentados en la misma silla de siempre, frente a la única televisión del departamento en donde habían vivido los tres.
Después de aquella habitación y media, Brodsky tuvo un sinnúmero de cuartos, recámaras de hotel, casas, celdas, sillones-cama. Pero quizá sea cierto que una persona sólo tiene dos residencias permanentes: la casa de la infancia y la tumba. Todos los demás espacios que habitamos son mera continuidad grisácea de esa primera morada, una sucesión indistinta de muros que finalmente se resuelven en la cripta o en la urna —expresión más ínfima de las infinitas divisiones de un espacio en donde puede caber un cuerpo humano.
Luchino Visconti (1906-1976)
A diferencia de muchos cementerios en Europa, San Michele no es un destino tan frecuente para el turismo necrológico intelectual y por eso no existen guías ni mapas precisos, ni mucho menos una lista con las coordenadas de sus muertos célebres, como los que hay a la entrada de cementerios como Montparnasse o el Père Lachaise. En San Michele se encuentran otros personajes conocidos —Ezra Pound, Luchino Visconti, Igor Stravinsky, Sergei Diaghilev— y sus tumbas están señaladas, pero en un letrero apenas visible, frente a la pequeña sección apartada donde reposan sus restos. Si uno no sabe que los extranjeros notables están separados de los venecianos comunes —como si en una necrópolis también fueran inevitables los ghettos artísticos—, puede pasar horas deambulando entre los Antoninos, Marcelinos y Francescos, sin saber que nunca encontrará ahí ecos de los Cantos ni reverberaciones de La consagración de la primavera.
San Michele es una isla rectangular, aislada de Venecia por un brazo de agua y una muralla. Vista desde un avión, la isla del cementerio podría parecer un enorme libro de tapa dura: uno de esos diccionarios robustos, pesados, donde descansan eternamente las palabras como esqueletos en descomposición. Hay algo de irónico en el hecho de que Joseph Brodsky esté enterrado ahí, frente a la ciudad en la que siempre estuvo y siempre quiso estar sólo de paso. Tal vez el poeta hubiera preferido una sepultura lejos de Venecia. A fin de cuentas, la ciudad era para él como un «plan B» o, si se quiere una metáfora más literaria, una Ítaca cuya fuerza atractiva consistía en estar siempre lejana, en ser siempre un lugar efímero, imaginado. Se suma a esto que Brodsky declaró durante una entrevista que quería ser sepultado en los bosques de Massachusetts, o que quizás hubiese sido correcto que el cadáver regresara a su natal San Petersburgo. Pero supongo que no tiene sentido especular sobre los deseos póstumos de una persona. Si la voluntad y la vida son dos cosas imposibles de separar, la muerte y el azar lo son también.
Sergei Diaghilev (1877-1979)
Después de buscar la tumba de Brodsky durante varias horas y no haber encontrado siquiera la de Ezra Pound, estuve a punto de tirar la toalla. En lo que reunía fuerzas para encaminarme a la salida del cementerio, me senté a la sombra de un árbol y me fumé un cigarro.
En su ensayo Correr tras el propio sombrero, Chesterton decía que de encontrarse frente a una vaca en una caminata por el campo, sólo un verdadero artista podría pintarla; mientras que él, no sabiendo copiar las piernas traseras de los cuadrúpedos, prefería pintar el alma misma de la vaca. Yo, que ni soy artista ni soy Chesterton, no sabría cómo hacer ninguna de las dos cosas. Nunca he sido como esa clase de personas —a las que envidio profundamente— que son capaces de perderse en la meditabunda contemplación del vuelo de un pájaro, en el trabajoso ir y venir de las hormigas, en la suspensión beatífica de una araña que cuelga en sus propias viscosidades. Soy, desafortunadamente, demasiado impaciente para encontrar poesía en los ritmos suaves de la naturaleza.
Pero en un cementerio no hace falta tener una sensibilidad especial hacia los reinos animal y vegetal: basta permanecer sentado en silencio lo que dura un cigarro prendido, para dejarse poseer por la vitalidad que florece entre las tumbas. Bajo los cipreses, como manecillas de gigantescos relojes de sol, el tiempo se ensancha y fluye. Quizá sea el silencio mismo el que magnifique los aleteos frenéticos de los insectos; tanta calma, la que trastorne el lánguido reptar de los lagartos; tanta muerte, la responsable de animar las hojas mórbidas de los chopos.
Bien dice un sabio desconocido: «No hay nada más fructífero ni más entretenido que dejarse distraer de una cosa por otra». Estaba por apagar mi cigarro cuando estalló una algarabía de graznidos. Primero unos pocos, y luego decenas, tal vez centenares —como si el graznido, al igual que la risa, fuera algo contagioso entre las aves. Henri Bergson aseguraba que la risa sólo puede surgir si su objeto es, o se asemeja, a lo propiamente humano; que un gato o un sombrero no pueden provocarnos risa, al menos que veamos en ellos una expresión, una forma, o una actitud humana. Puede ser. Puede que, al menos de lejos, esos graznidos de pájaro fueran como las carcajadas de viejos tuberculosos, y que sólo por eso yo estallara también en una carcajada en medio del silencio. En todo caso, si no me di por vencida en el empeño de encontrar la tumba de Brodsky, fue por el buen humor que me provocó de súbito esa tertulia de gaviotas broncas. Si no encontraba al poeta, podía al menos averiguar si sí eran graznidos o más bien viejos venezianos al borde de la muerte. Además, ¿por qué no correr tras una tumba o tras unos pájaros si Chesterton, tan gordo, tan digno y tan inteligente, era capaz de correr tras un sombrero?

Ezra Pound (1885-1977)
Las tumbas de los extranjeros célebres del cementerio no sólo se encuentran en un recinto apartado de los venecianos comunes (no vaya a ser que un gondolero se acueste junto a la mujer de Stravinsky), sino que incluso entre los extranjeros hay divisiones. Los rusos que frecuentaban Venecia, por un lado; los demás, por otro. Lo extraño e irónico es que Joseph Brodsky no descansa con la intelligentsia moscovita ni leningradense, sino en un recinto diferente, a un lado de su gran enemigo Ezra Pound. La tumba del ruso, a diferencia de las demás, no está señalada en un cartel oficial del cementerio a la entrada del recinto, sino que algún alma benevolente escribió su nombre con liquid paper entre el nombre del poeta de los Cantos y la flecha que indica la dirección de ambas tumbas:
Recinto Evangélico Ezra Pound (Iosif Brodskji) →
Imaginé que encontraría al menos un puñado de groupies afanados en dejar un amuleto o un beso sobre la tumba de Brodsky. Pero quizás Brodsky sea menos célebre que Julio Cortázar o que Jim Morrison, y yo simplemente guardaba el mal sabor de boca que me habían dejado tiempo atrás los cementerios franceses.
Pero en el Recinto Evangélico no había nadie. Nadie, salvo una anciana, cargada con todo tipo de bolsas de mercado llenas de bártulos, parada frente a la tumba de Ezra Pound. No presté mucha atención y me encaminé directamente hacia el ruso, como si marcara mi bando: tú con Pound, pues yo con Brodsky.
Joseph Brodsky (1940-1996)
Sobre la tumba de Brodsky, inscrita con las fechas 1940-1996 y su nombre en cirílico, había chocolates, plumas y flores. Pero sobre todo, chocolates. No había, como suele haber en casi todas las tumbas de los cementerios italianos, un retrato del difunto incrustado en la lápida. Había esperado con ansiedad ver el último rostro de Joseph Brodsky.
En su libro sobre Venecia, Marca de agua, Brodsky escribe: «Por naturaleza inanimados, los espejos de los cuartos de hotel son aún más opacos a fuerza de haber visto a tantos. Lo que te devuelven no es tu identidad, sino tu anonimato». De una forma laxamente paradójica, el anonimato es una característica de la ausencia: es la ausencia de características. Un rostro joven es anónimo; está vacío de expresiones y de rasgos que lo identifican y nombran. A medida que envejece, adquiere las huellas que lo distinguen de los demás. Una cara que se va arrugando es cada vez menos anónima. Pero mientras un rostro envejece y adquiere mayor definición, se expone, al mismo tiempo, a más y más miradas de desconocidos —o, para seguir con la imagen de Brodsky, a más espejos de cuartos de hotel por donde han pasado tantos reflejos que todos devuelven el mismo semblante, deshecho como sus camas deshechas. Así, un rostro también va perdiendo la definición que ha ido tomando con los años, como si a fuerza de ser visto tantas veces a través de ojos ajenos, tendiera a volver a su principio informe. De esta manera, el exceso de definición que adquiere un semblante con el tiempo, y que culminaría tal vez en un monstruoso exceso de identidad —en una mueca—, se contrarresta con la simultánea pérdida de esa identidad. Es quizá por ese motivo que todos los bebés y todos los ancianos se parecen entre sí sin parecerse a nadie en particular. En el principio y en el trecho final los rostros son anónimos.
Es lógico, entonces, que un muerto ya no tenga rostro alguno. Las caras de los muertos deben ser, en todo caso, como las que vislumbró Ezra Pound en el metro de París: «Pétalos sobre una rama negra húmeda».
Sobre la lápida de Brodsky no había ningún retrato. Era justo que no existiera ese sello definitivo de identidad; era más honesto el gris liso y opaco de la piedra —reflejo del anonimato de un hotelmensch por excelencia, hombre de muchos cuartos de hotel, muchos espejos, muchas caras. Mejor detenerse frente a la tumba y tratar de recordar alguna fotografía de Brodsky sentado en una banca de Brooklyn, o traer a la memoria una de esas grabaciones de su voz, al mismo tiempo poderosa y quebradiza, como de quien ha pasado muchas horas en soledad y ha adquirido contundencia a base de dudar:
Un árbol. Su sombra,
y la tierra;
las raíces que la penetran y se aferran.
Monogramas entretejidos.
Barro y piedras firmes.
Las raíces se entretejen y mezclan.
Las piedras tienen una masa propia
que las libra de la atadura
de un arraigo normal.
Esta piedra se sujeta firmemente.
Uno no puede moverla ni desenterrarla.
Las sombras de un árbol atrapan al hombre,
como las redes a los peces.
El resultado de un encuentro largamente esperado con un desconocido suele ser decepcionante. Lo mismo con un difunto, sólo que en este último caso no hace falta disimular nuestra decepción: un muerto, en ese sentido, es siempre más agradable que un vivo. Si al llegar frente a él nos damos cuenta de que en realidad no teníamos nada que hacer ahí, que lo entretenido era buscar su tumba y lo de menos era encontrarla —¿qué cosa dirían las piedras de Venecia que no le hayan dicho ya a Ruskin hace más de un siglo y medio?—, podemos darnos la media vuelta a los pocos minutos y el muerto no nos lo reprochará. Con los muertos no hace falta ser bien educados, aunque la religión haya intentado inculcarnos siempre un comportamiento absurdamente decoroso en las misas y en los cementerios. Guardar silencio, rezar y caminar despacio con la cabeza gacha, las manos dobladas a la altura del vientre, son costumbres que poco le importan a quien reposa bajo tierra.
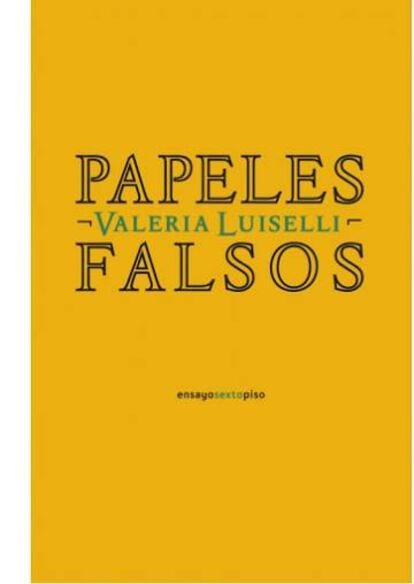
Por eso resultó tan oportuna la anciana que había estado parada junto a la tumba de Pound —según me parecía hasta ese momento, en una meditación profunda. La mujer se arrimó a la sombra del árbol donde estábamos Brodsky y yo en un silencio ya incómodo, y se empezó a rascar las piernas como si tuviera pulgas o lepra. Después de rascarse se acercó un poco más y se detuvo frente a la sepultura de Brodsky. Con toda tranquilidad, como quien efectúa labores domésticas de rutina, empezó a guardarse los chocolates que le habían dejado al poeta. Cuando había terminado con éstos, se guardó también las plumas y los lápices. Después, como para no quedar mal, le dejó una flor que, supongo, se había robado de la tumba de Pound.
Imaginé, por la familiaridad con la que se movía entre las dos tumbas, que era una vieja amiga de los poetas, o quizá la dueña de la pensión donde Brodsky se hospedó en algunos de sus viajes a Venecia. Le pregunté, tímida y balbettando en mi italiano fracturado, si había conocido a Joseph Brodsky, y si lo había venido a visitar. «No, no —me dijo—, sono venuta per visitare il mio marito, Antonino. Credo che Brodsky era un poeta famoso... ma non tanto come il bello Ezra». La anciana suspiró y se agachó para rascarse otra vez las piernas; recogió las bolsas pesadas, llenas de souvenirs necrológicos, y salió del Recinto Evangélico, como los venados del poema de W. H. Auden que Brodsky siempre citaba: silently and very fast.
Papeles falsos. Valeria Luiselli. Sexto Piso. El libro, reeditado en motivo de su 10º aniversario, llegará este lunes 21 a las librerías.









































































