Aquiles era la tortuga
José María Ridao hace de la emoción filosófica el centro de su lectura de la historia del pensamiento

El espíritu se inclina a escribir la metamorfosis de los cuerpos en otros cuerpos nuevos. Como los periodos históricos, las filosofías transmutan y asumen diferentes disfraces. Solo un elemento de ese carnaval permanece inmutable: el espíritu mismo, el testigo, que los antiguos hindúes llamaban “persona”. Poco importa que hablemos de Parménides, Descartes o Nietzsche. La variedad de las máscaras da forma a los diferentes saberes, filosóficos, teológicos o científicos. José María Ridao (Madrid, 1961) los recorre con aplomo y profundidad, a sabiendas de que, en las variaciones sucesivas de esa búsqueda, los excesos de la imaginación suelen conducir al destierro y encajan mejor en la dulce ociosidad que en las instituciones oficiales.
Los ensayos reunidos en este volumen plantean la gran pregunta de la filosofía, que toma la forma de una elegante paradoja. Esa pregunta tiene que ver con el misterio de la vida y de la experiencia humana, tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. La vida se nos presenta definida por un contorno, el cuerpo, pero la vida, la vitalidad de ese cuerpo, depende de la transición fluida a través del contorno. Es decir, la vida misma desmiente continuamente el contorno y trasciende sus límites. En lo que el ojo mira y el modo en que lo mira, en lo que el oído escucha o lee, en el alimento, la respiración y los afectos, el ser vivo incorpora ya el paisaje, emocional o sensible. “Eso eres tú”, dicen las Upanisads. Esa es la trascendencia esencial del proceso mismo de la vida, de su evolución creadora, ya sea en el ámbito político o planetario.
La filosofía ha advertido, de un modo más o menos consciente, que puede permitirse una distancia irónica con la realidad
Aquiles y la inalcanzable tortuga, la célebre paradoja de Zenón, nos espeta una verdad incómoda: no sabemos qué es el movimiento. Newton postuló el espacio y el tiempo absolutos, la malla fija contra la que se miden los fenómenos, para explicar el movimiento. Y desde entonces hacemos como si lo entendiéramos (y en eso consiste la física newtoniana, que nos ha llevado a la Luna). Pero ese desconocimiento, advierte Ridao, exige un fundamento inmóvil y tautológico, que va de Parménides a Wittgenstein, pasando por Nicolás de Cusa: el Uno no es un número, sino aquello que hace posible los números y, a partir de ellos, las ciencias de lo cuantitativo, que reviven, transformándolo, el mito pitagórico. Los cielos son armonía y número, lo recordará Galileo, que arranca la revolución científica. La mística numérica tendrá un largo recorrido y los números, principios constitutivos de lo real, dominarán la realidad política y financiera, aunque escondan su propia refutación (la segunda paradoja): la infinita divisibilidad de lo finito. Infinito hacia arriba, las estrellas, pero también hacia dentro, hacia los abismos del yo, de Einstein a Freud. Una verdad que para los pitagóricos no fue únicamente cuantitativa. Los números tenían cualidades y una significación moral. Cada uno llevaba asociada una perfección y su contrario, expresando una “tensión esencial”, el muelle que impulsa las transformaciones del mundo, la metamorfosis de los cuerpos. Había entonces armonía entre el orden cósmico y el moral, entre la técnica y el humanismo. La modernidad cambió las cosas y sólo Berkeley (que Ridao lee a través de Pierce) fue capaz de recuperar el viejo espíritu. La filosofía de la percepción del irlandés (mal llamada “idealismo”) viene a desmentir la dicotomía sujeto-objeto, que tantos réditos ha dado, para decirnos que somos ya paisaje, como las partículas elementales, que no se distinguen del “campo” que ellas mismas crean. El ojo emite el rayo de luz que le permite ver, gracias al sol interno, el viejo fuego de Heráclito.
Lo opuesto al escepticismo no es la creencia, sino el dogmatismo. Foucault nos enseñó a reconocer el funcionamiento de las disciplinas científicas: el conocimiento no está hecho para comprehender (abarcar, incluir o asimilar), sino para zanjar. El mapa de las disciplinas científicas es un mapa de trincheras o, en el peor de los casos, de cotos de caza. Ridao, que se formó como arabista, conoce esos límites, lo que le permite reconocer el hallazgo esencial de Nietzsche (que se formó como helenista): cada ciencia configura su propio mito y el mito es el que piensa. Vivimos en los mitos como el pez en el agua. Los mitos son nuestro aliento, incluso en el escéptico, en el que cree vivir sin ellos. El mito es el que busca y obedece, el mito es orientación y guía, sumisión y liberación. El mundo moderno es heredero del mito del positivismo, un mito “ciego” plegado a las abstracciones y la lógica simbólica del big data, que celebra el culto al algoritmo y fomenta el canibalismo financiero.
Ridao hace de la emoción filosófica el centro de su lectura de la historia del pensamiento. La filosofía ha advertido, de un modo más o menos consciente, que puede permitirse una distancia irónica con la realidad. Cuando está bien contada, la filosofía equilibra esa querencia tan humana por la literalidad. Por eso se traiciona a sí misma cuando se pone la máscara de lo “literal”, pues ya no es posible leerla entre líneas o rastrear sus inclinaciones. Ahí es cuando la filosofía se convierte en “ismo” y se vuelve sectaria y peligrosa, proyectando un efecto paralizante o coartando cualquier posibilidad de interpretación. Entonces ya no se vive filosóficamente, sino que es la filosofía la que nos vive, abocándonos a la ceguera o el fanatismo, cayendo en lo que Ridao llama la “tautología asimétrica”: este Uno es el Uno, este dios es el Dios. Un programa que ya no atiende a razones, sino a los intereses del poder.
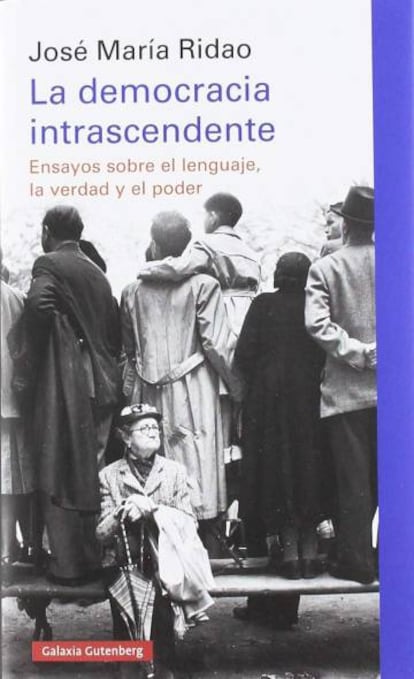
En los últimos capítulos Ridao da un detallado informe de la obsesión de Karl Popper por salvar la existencia del mundo exterior al margen de la percepción. Popper, el más famoso y leído de los teóricos de la ciencia, no logró asimilar el desafío que supuso la física cuántica (no así sus discípulos, Feyerabend y Skolimowski) y no resulta extraño que Wittgenstein (“la exactitud depende de nuestros intereses”) llegara a amenazarlo con un atizador de chimenea. Pero, frente a la amenaza del relativismo banal, hay muchas posiciones intermedias (James, Bergson, Whitehead), que entienden que lo que llamamos “verdad” es un acuerdo provisional, y que ha llegado el momento de interpretar esa “verdad” en términos de las relaciones con otros seres vivos, más que en relación con una realidad no viva (física, objetiva o algorítmica). El orden espacio-temporal es hoy matemáticamente impersonal, pero antaño estuvo poblado de emociones oscuras o luminosas que orientaban al individuo y guiaban a su propia psique hacia la perdición o la realización. Quizá la desaparición de las máscaras sólo sea un vano sueño. Mientras, seguimos danzando, inclinándonos ante ellas por miedo a reconocernos, por miedo a creer en la unidad de todas las cosas. El tema es más actual que nunca, sobre todo ahora que estamos enervando el paisaje (enervando lo que somos) y desequilibrando el clima.
La democracia intrascendente. José María Ridao. Galaxia Gutenberg, 2019. 304 páginas. 22,90 euros.








































































