‘Mi autobiografía de Carson McCullers’: una ventana abierta al interior
En este libro, del que ‘Babelia’ adelanta las primeras páginas, Jenn Shapland entreteje sus memorias con las de la escritora estadounidense para desenmarañar algunas cuestiones sobre la identidad, el amor, la homosexualidad, la literatura y la representación de aquello que llamamos la verdad

Si escribir una biografía es mirar a través de las ventanas de la casa de una persona y contar lo que ves —o, de forma menos generosa, tal y como lo entiende Janet Malcolm, si una biógrafa “es una ladrona profesional que entra en una casa, rebusca en determinados cajones en los que sabe de buena tinta que están las joyas y el dinero, para marcharse después triunfante con su botín”—, escribir unas memorias es espiar por las ventanas de tu propia vida. Un voyerismo de tu propio yo. Un saqueo interior. Probablemente tu descripción no sea rigurosa, pues la honestidad y el autoconocimiento tienen sus límites. En este caso, estoy apoyada en la parte exterior de mis propias ventanas mientras intento mirar por las de Carson. Han entrado a robar en su casa, esta ha sido desvalijada por saqueadores. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que ellos —los otros biógrafos, los críticos, sus contemporáneos— ocultan de nuestra vista?
Carson trató de preservar su historia, lo cual incluye su vida interior. Una vez la secretaria de Mary, Barbara, transcribió las cintas de la terapia, Carson y Mary recibieron una copia cada una para corregir. Cuando Carson se encontraba en el Pabellón Harkness, convaleciente de una de las varias cirugías que le hicieron a comienzos de los años sesenta sobre su brazo izquierdo paralizado, sacó las páginas transcritas del cajón de la mesilla de noche de su habitación del hospital y se las mostró a su agente, Robert Lantz. Él se llevó la pila de papeles a casa y encontró el material tan memorable, que cuando Carson murió acudió a Mary en busca del documento. Lantz escribe que Carson le dio a entender que las cintas habían sido transcritas con el fin de elaborar un manuscrito a partir del cual Carson podría llegar a escribir una autobiografía completa. Insiste a Mary en que las páginas que leyó “tenían vitalidad, franqueza, un sentido del humor inmenso y por supuesto eran en ese momento de gran valor histórico. Sin lugar a dudas debían formar parte del material que un biógrafo oficial tuviera a su disposición”. Mary informó a Lantz de que las transcripciones eran el “historial psiquiátrico” de Carson y que por tanto eran estrictamente confidenciales.
Utilizar las transcripciones de la terapia como fuente a través de la cual construir la autobiografía de Carson supone aceptar que existe una correlación entre el habla y la escritura. No es lo mismo hablar que escribir, pero he descubierto que mi propia escritura cada vez se modula más para parecer oral, debido a una necesidad de hablar. Para mí, las palabras de Carson son sus palabras. Encuentro especialmente gratificante escuchar cómo se edita a sí misma en las sesiones de terapia: cambia la estructura de una frase, reformula un recuerdo, se corrige y se repite a sí misma para que todas las versiones que aparecen en la página concuerden… palabras a borbotones, sin división definida alguna, en pos de la claridad.
Iluminación y fulgor nocturno, su autobiografía publicada, fue dictada a amigas, enfermeras, secretarias y estudiantes durante los últimos cuatro meses de su vida, en el año 1967. En ella retoma alguno de los hilos de las transcripciones de la terapia. Pero incluso cuando estas páginas se publicaron en 1999, Iluminación y fulgor nocturno siguió estando incompleta de una forma evidente, tan solo son fragmentos de su historia. Supongo que acababa de empezar. Ni las transcripciones de la terapia, que no fueron accesibles hasta 2013, ni Iluminación, tienen un lugar destacado entre las biografías de Carson, a pesar de ser los dos mejores ejemplos de la autora tratando de contar su propia versión. A pesar de estar decidida a escribirla, aunque fuera relatando su historia desde la cama en sus últimos días, nunca tuvo una verdadera oportunidad de hacerlo. ¿Quién puede contar la historia de su propia vida?

Acontecimientos imprevistos
Empecé a imaginar que había ido a Columbus para recuperarme, tal y como hizo Carson durante su veintena, y esa no fue ni la primera ni la última vez que fantaseé al respecto. El confinamiento en cama de Carson, los diagnósticos erróneos que recibió, los diferentes malestares que las biografías no permiten identificar con facilidad, me proporcionaron algo tangible que tener en común con ella. Escribe que, en 1947, "por fin, descubrieron que de niña había tenido reuma cardíaco y que, desde luego, el hecho de ir de un lado para otro sometió a mi corazón a demasiados esfuerzos y eso me provocó las embolias". Cuando me alojé en la casa de Carson, tuve que lidiar con mi enfermedad crónica, una disfunción cardíaca que debilita mi cuerpo y me hace estar permanentemente cansada, ser propensa a las migrañas y padecer ataques repentinos de sueño, como yo los llamo. Me tuve que someter a meses de pruebas médicas antes de que los médicos pudieran diagnosticar que mi corazón es demasiado pequeño y el volumen de mi sangre demasiado bajo para mantener mi cuerpo a flote. Mis primeros días en la casa fueron lentos: me quedé dormida a mitad de la primera mañana y cuando me desperté era bien entrada la tarde. Pasé esa semana esforzándome para volver a sentirme normal en cierta medida. Demasiado débil para estar incorporada, tomaba notas en mi teléfono e intentaba estar presente en la casa. Saber qué se sentía viviendo en ese lugar, comprender cómo había llegado hasta allí.
Apenas vi a nadie durante mi estancia en Columbus, exceptuando a unos cuantos estudiantes y profesores con los que me encontraba en el recién estrenado gimnasio universitario donde me ejercitaba en la máquina de remo de la tercera planta, mientras miraba por la ventana los altos pinos. Una de las estudiantes que trabajaba en recepción fingió que me conocía para poder conseguirme un abono gratuito por ser de la comunidad: hospitalidad sureña. También me familiaricé con los libreros e investigadores que rastreaban sus árboles genealógicos en el archivo universitario. El camino en coche al campus desde la avenida Hilton hasta la carretera de Warm Springs atravesaba hileras de mansiones y viejos árboles, y fue lo que mejor conocí de Columbus.
El centro Carson McCullers para Escritores y Músicos celebró dos eventos durante mi residencia, los cuales constituyeron mis dos únicas interacciones sociales reales en todo el mes. Enrollé mi esterilla de yoga, guardé mi máquina de coser y traté de minimizar mi presencia en la casa. No tenía claro si sería apropiado que me escondiera en la planta baja durante estos actos, aunque fue mi primera intención. Mi mente era una extraña mezcla de biografías de Carson, que estaba releyendo con diligencia, resultados electorales del supermartes, pódcasts y las memorias de Tove Jansson, ilustradora finlandesa lesbiana, así que no sabía cómo iba a ser capaz de emerger de mi cueva para conocer a gente viva, y mucho menos hablar con ellos. Pero en ambas ocasiones, en el último momento, decidí que debía subir.
Creí que iba a tener que abrir la puerta, ofrecer bebidas y guardar los abrigos, pero todo el mundo entraba directamente. En mi primera semana hubo un concierto de marimba en memoria de David Diamond —amigo de Carson, amante de Reeves— en el salón en el que Carson solía representar obras de teatro con su hermano y su hermana. (Carson las dirigía y las protagonizaba). Durante unas cuantas horas, el eco de inquietantes rasgueos reverberó por la casa, que se vio inundada de personas desconocidas. Nadie habló conmigo. Habían transcurrido días desde la última vez que había hablado cara a cara con alguien; me estaba costando recordar cómo se hacía. Los invitados se marcharon tan abruptamente como habían llegado, empujando sus marimbas y restableciendo mi soledad sin pedirme permiso.
Avanzado ya el mes, pensé que tendría más suerte al unirme a una lectura estudiantil a la que asistió gran parte del departamento de literatura y escritura. Pero mi recurso principal para poder iniciar una conversación era explicar por qué estaba en la casa. “Soy escritora”, empezaba. “Estoy trabajando en un libro sobre McCullers”. Me daba la impresión de que, si la llamaba por su apellido, mi misión parecía más oficial, a pesar de que aún no había escrito una sola palabra sobre Carson. Cuando describía el proyecto y mencionaba mi interés en sus relaciones con mujeres, hubiera podido jurar que la gente retrocedía. Me di cuenta de que había causado una impresión rara, pero no estaba muy segura de por qué, así que me abrí paso entre la gente hasta el fondo del salón —mi habitación de costura— y me serví otra copa de vino malo. Traté de usar mi lenguaje corporal para animar a los visitantes, de forma codificada, a que abandonasen la habitación. Así fue como di con un nuevo amigo llamado Denis, puertorriqueño que había crecido en Columbus. No sabía mucho de Carson, pero comprendía, según me dijo, lo que significaba ser una extraña en una ciudad tan conservadora como esa. Me habló del vecindario, de lo segregado que seguía estando Columbus, cosa que ya había percibido durante mis paseos en coche. Me advirtió desde el primer momento de que la gente no estaría muy dispuesta a hablar conmigo sobre mi proyecto, pero que él sí, así que charlamos hasta que se fue todo el mundo. Denis me explicó que en Columbus tenían su propia concepción de Carson McCullers y de los aspectos de su vida que estaban dispuestos a reconocer. Su sexualidad, entre otras cosas, no formaba parte de esa lista.
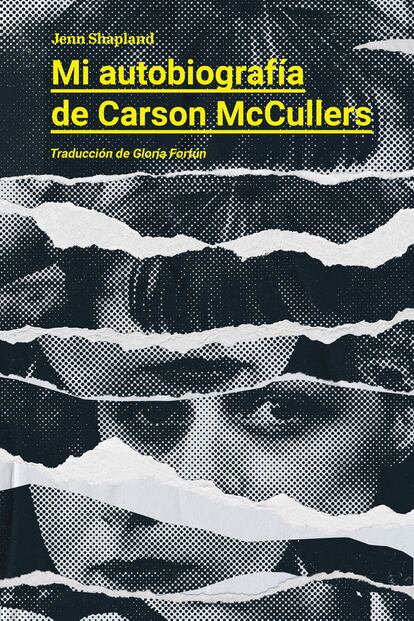
Había llegado a Columbus pensando en adquirir cierto contexto acerca de la vida material de Carson, pero no esperaba aprender demasiado sobre su vida personal. Ya había rebuscado en la pila de papeles de Carson del centro Ransom de Austin. La Biblioteca Pública de Columbus había pedido a Carson sus documentos en 1961, pero ella había respondido que únicamente se los entregaría si acababa con la segregación en su interior. Se negaron, por lo que fueron enviados a Texas. Esto no ha detenido las celebraciones retroactivas que hace la Biblioteca de Columbus, que incluso ha llamado a la carretera que lleva a su edificio la calle de Carson McCullers. Durante la vida de Carson, aún no existían los archivos de la Universidad Estatal de Columbus, donde fueron donados los papeles de Mary que no habían sido destruidos. Visité estos archivos por sugerencia del director del centro Carson McCullers, dando por sentado que ya se habría escrito sobre cualquier descubrimiento que mereciera la pena. En esos momentos conocía a Mary como la doctora de Carson y como su amiga al final de su vida. Me había encontrado fotos suyas en el centro Ransom cuando rastreaba todos los álbumes personales de Carson para hacer una lista de “posibles novias”, pero no había contemplado que Mary pudiera ser una de ellas. Pensé, en cualquier caso, pues me apasionan los diagnósticos, que el historial médico de Carson conservado por Mary podría ser interesante.
Cuando leí las transcripciones de la terapia en el archivo universitario me sentí tan aturdida —rebosante de felicidad, de emoción, de miedo— que apenas podía mantener mis ojos sobre ellos el tiempo suficiente para procesar lo que contenían. Estaba anonadada. Aquí estaba Carson, en persona, tratando de contar su historia, de comprender su sexualidad, con sus propias palabras. Y Mary, oyente entregada. Y, milagro entre los milagros, hela ahí, tan clara como el agua: la palabra “lesbiana”. Me paso la vida leyendo historias queer que construyen elaboradas teorías sobre la terminología de lo queer y sobre cómo por aquel entonces la gente no se describía de la forma en que lo hacemos ahora. El efecto que esto ha tenido en mí es el de un borrado de las lesbianas de la historia. Una de nuestras muchas resacas foucaultianas. Pero la palabra “lesbiana” fue como un imán que atraía todo lo que había estado investigando. Hojeé las desorganizadas páginas escritas a máquina, las escaneé, me las envié por correo electrónico y después, no sé por qué, las aparté de mi vista durante meses. No estaba lista para enfrentarme a la Carson contenida en ellas, no estaba preparada para tomarle la palabra.
Cuando volví a la casa bajo un crepúsculo rosa y amarillo, llamé a Chelsea y traté de hacerle entender la importancia de mi hallazgo. Andaba en círculos por el suelo de linóleo de la cocina mientras cocinaba crema de curry con la calabaza que un residente anterior había dejado en el alféizar de la ventana, e iba de una habitación a otra sobre la alfombra rosada mientras esta se hervía a fuego lento. Chelsea no parecía tan sorprendida.
—¿Pero no era esto lo que estabas buscando? —me preguntó.
Me paré en seco y miré las fotografías en las paredes del salón, que componían una cronología. La mayor parte de ellas eran de Carson y Reeves y mostraban el día en que se conocieron, su noviazgo y sus dos matrimonios, antes y después de la guerra. Me senté en el suelo del salón.
—Bueno, es que nunca pensé que fuera a encontrarlo.
‘Mi autobiografía de Carson McCullers’. Jenn Shapland. Traducción de Gloria Fortún. Dos Bigotes, 2022. 288 páginas. 20,95 euros.
Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.








































































